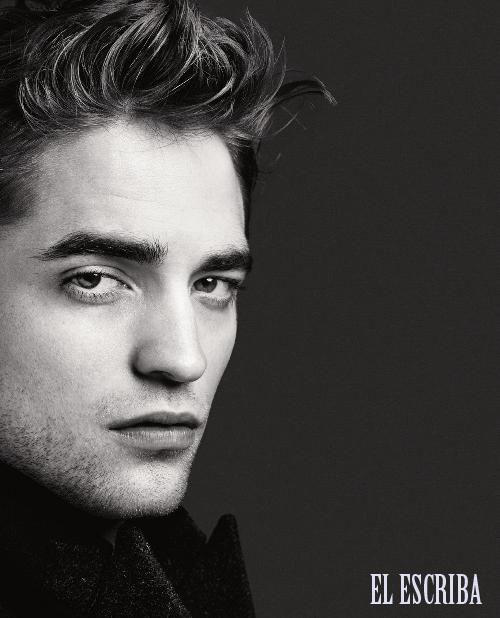Capítulo 7
Nombrado por el faraón Amasis, el nuevo sumo sacerdote del templo de Neit abrió de par en par las puertas al juez Carlisle y a su equipo de investigadores. El magistrado llevó a cabo un registro exhaustivo de los distintos edificios que componían el vasto santuario, sagrado corazón de la ciudad de Sais, en plena expansión.
Esta vez tuvo fácil acceso a los lugares reservados, como las criptas y la Casa de Vida, y su presentimiento se vio confirmado: el difunto sumo sacerdote y su discípula Bella habían ayudado a ocultarse al escriba Edward.
Se trataba pues, en efecto, de una conspiración en la que se había mezclado un dignatario religioso de primer orden. ¿Era la cabeza pensante? ¿Tenía cómplices en palacio? ¿Tomaba Edward su relevo? Numerosas preguntas que carecían aún de respuesta.
No obstante, había un detalle positivo: el templo no albergaba ya un nido de conjurados, y los sacerdotes se limitaban a sus tareas rituales.
Carlisle inspeccionó la «casa de la mañana», lugar de las purificaciones, la sala del sílex, donde se conservaban los objetos del culto, el «castillo de los tejidos de lino», las capillas de Neit, de Ra y de Atum, y el santuario de la Abeja. Allí se celebraban los misterios de la resurrección de Osiris. En el centro de la nao, se hallaba el misterioso cofre que contenía la momia divina.
—Abridlo —ordenó el juez al sumo sacerdote.
Pese a su docilidad, éste protestó.
—Hay que esperar a la próxima celebración, ya que...
—Dispongo de plenos poderes.
Con manos temblorosas, el sumo sacerdote obedeció y se apartó. Violar así el secreto de los grandes misterios provocaría la cólera de los dioses.
Y su venganza sería terrible.
Carlisle vio entonces lo que no debería haber visto: un sarcófago de oro de un codo que contenía el ser de luz de Osiris, envuelto en un tejido que habían creado Isis y Bella.
Pero ningún documento referente a la investigación.
Descompuesto, el sumo sacerdote pidió autorización para retirarse. Y el juez, aunque incómodo, siguió cumpliendo con su misión; de ello dependían la seguridad y el porvenir del reino.
Última etapa: las tumbas de los faraones que habían hecho de Sais su capital. Descansaban en el interior del recinto de Neit, y gozaban de la protección de la diosa. Pórticos, columnas palmiformes, una vasta sala que precedía a una capilla, una tumba abovedada: las moradas de eternidad de los monarcas no carecían de grandeza. La de Amasis, recientemente concluida, era magnífica. El juez Carlisle entró en ella a lentos pasos, atravesó el patio y se dirigió al oratorio.
Provista de intensa vida, la estatua de Ka del monarca lo contemplaba.
El escultor, que se había inspirado en obras del Imperio Antiguo, había sabido captar el poder y la severidad de los soberanos de la edad de oro.
El juez se acercó.
A la muerte de Amasis, aquella capilla se llenaría de ofrendas. Todos los días, un sacerdote del Ka celebraría la memoria del difunto. Encarnado en aquella estatua, su alma emprendería el vuelo para regenerarse y, luego, volvería a habitar su inalterable cuerpo de piedra.
El magistrado quiso leer los textos inscritos en el pilar dorsal, y quedó petrificado: cuidadosamente enrollado y depositado detrás de la estatua, había un papiro.
Carlisle, intrigado, lo cogió. No llevaba sello, sino un simple cordón que pronto desató.
¡Y vio un texto del todo incomprensible! Jeroglíficos trazados, ciertamente, por una mano hábil, pero cuyo ensamblado no tenía sentido alguno.
El magistrado pensó en las últimas palabras que, al parecer, había pronunciado el jefe del servicio de los intérpretes, agonizante: «Descifra el documento codificado.» ¿Era ese papiro la causa de la matanza? Y se impuso la evidencia: era el mismo texto que ya estaba en posesión del juez y que pertenecía al escriba Edward. ¿Quién había ocultado allí el original? La respuesta era obvia: o el sumo sacerdote o su discípula Bella, puesto que a su modo de ver, nadie se atrevería a registrar ese lugar. ¡Ahí estaba la prueba de su culpabilidad y de su complicidad!
El documento tenía que servir de nuevo a los conjurados, tal vez cuando tomaran el poder. ¿Pero qué podía contener que fuera tan importante?
— ¿Habéis encontrado algo, juez Carlisle? —preguntó una voz gélida.
El magistrado se volvió.
—Ignoraba que ese papiro estuviera ahí —afirmó Henat—. Tened la seguridad de que no se trata de una ofrenda.
— ¿Qué estáis haciendo aquí?
—Superviso la conclusión de la morada de eternidad del faraón. Algunos detalles no lo satisfacen y debemos alcanzar la perfección.
—Su majestad me ordenó explorar todas las partes de este templo, con la esperanza de descubrir algún indicio —explicó el juez.
—Pues parece que habéis tenido éxito —reconoció el jefe de los servicios secretos.
—Sí y no. El texto de este papiro es incomprensible.
— ¿Me autorizáis a intentar descifrarlo?
El juez vaciló.
—Mi querido Carlisle, el rey nos ordenó que cooperásemos. Si vos demostráis tener buena voluntad, yo os comunicaré interesantes informaciones.
El magistrado le entregó entonces el documento.
Tras un largo examen, Henat reconoció su fracaso.
—A primera vista es incomprensible, en efecto. Un texto cifrado que convendría confiar a los especialistas del servicio de los intérpretes, si vos estáis de acuerdo...
—Tras haberlo mostrado al rey, yo mismo se lo entregaré. ¿Y vuestras informaciones?
—Creo que en su día interrogasteis al ministro Pefy y dudasteis de su sinceridad. Pues bien, debo deciros que tenéis buena intuición, juez Carlisle. Ese excelente administrador critica la política de nuestro rey, demasiado favorable a los griegos y al progreso técnico. De modo que he pedido a mis servicios que lo vigilen discretamente.
Carlisle hizo una mueca.
—Deberíais habérmelo comunicado.
—La cosa es algo irregular, lo admito. Pero ¿no buscamos un criminal al servicio de temibles conspiradores?
—No apruebo vuestros métodos, Henat. Violar el procedimiento puede suponer graves abusos.
—Ya conocéis mi moderación, mi prudencia y mi fidelidad al Estado. Desde mi punto de vista, en caso de crisis grave, sólo cuenta el resultado. Ahora bien, Pefy era amigo del difunto sumo sacerdote de Neit, probable cómplice del escriba asesino: una duda suficiente para considerarlo como eventual cabeza pensante de un grupo de conspiradores.
— ¿Acaso habéis obtenido alguna prueba?
Henat vaciló.
—Bueno, yo no diría tanto. Sin embargo, el comportamiento del ministro Pefy sigue intrigándome. Justo antes de regresar a Sais, retrasó la partida de su barco y acudió a su villa acompañado por un emisario llegado de Abydos. Luego la propiedad fue cerrada.
—Pefy cumple escrupulosamente sus funciones, creo.
—Exacto, ¿pero no intentará engañarnos? Alto funcionario modelo, perfecto ministro de Finanzas... ¿No estará tejiendo en las sombras su tela?
—No tengo ningún cargo contra él.
—O estamos ante un fiel servidor de su majestad, o se trata de un espíritu diabólico capaz de llegar hasta el crimen para satisfacer su ambición. Vos no tenéis medios para actuar; yo puedo observarlo e impedirle hacer daño. Y necesito vuestro apoyo moral.
—Pidamos audiencia al rey —decidió el juez.
A pesar de que sufría una fuerte jaqueca, el faraón Amasis escuchó atentamente los informes del juez Carlisle y de Henat, el jefe de los servicios secretos. En aquel consejo restringido participaban la reina Tanit, el canciller Aro y el general en jefe Fanes de Halicarnaso.
—A petición de Henat —precisó el monarca—, no he convocado a Pefy, el ministro de Finanzas. Supongo que ahora comprendéis la razón de su ausencia.
—A Henat le corresponde dudar de todo el mundo —observó el canciller—, y lo aliento a permanecer con los ojos bien abiertos. Sin embargo, a pesar de la hostilidad de Pefy contra los griegos, no he oído ningún argumento decisivo que pruebe su participación en una conspiración. El funcionamiento de su ministerio sigue siendo ejemplar, nuestra economía es floreciente. ¿Por qué iba a ser cómplice de un asesino?
—A causa de su declarada hostilidad contra los griegos, tal vez haya concebido siniestros proyectos —estimó el jefe de los servicios secretos.
— ¿Acaso tiene Pefy el casco del faraón? —preguntó la reina.
—Lo ignoro, majestad. Al juez Carlisle le corresponde detenerlo y hacerlo hablar.
—No dispongo de indicios suficientes —objetó el magistrado—. Semejante gestión causaría graves disturbios en la cúpula del Estado, sobre todo en caso de injusticia, y sólo quiero actuar cuando esté seguro.
—Estoy de acuerdo contigo —declaró Amasis.
—Permitidme que os ponga en guardia, majestad —insistió Henat—, y autorizadme a mantener una estrecha vigilancia en torno al ministro de Finanzas.
—Concedido.
—Pefy acaba de partir hacia su querida Abydos y, en Menfis, pareció muy turbado por la llegada de un mensajero procedente de esa ciudad. ¿Acaso Abydos corre el riesgo de convertirse en un foco de insurrección?
—Me extrañaría —replicó el general en jefe Fanes de Halicarnaso—. Abydos es sólo un burgo adormilado donde ancianos sacerdotes se consagran a los misterios de Osiris, muy lejos de la evolución del mundo actual. Y un cuartel de mercenarios vela por el mantenimiento del orden.
—Dobla los efectivos —ordenó Amasis—, y endurece las consignas de seguridad. Al menor discurso subversivo por parte de los sacerdotes de Osiris, a la menor acción dudosa, quiero ser avisado.
—A vuestras órdenes, majestad.
— ¿Ha conseguido el servicio de los intérpretes desvelar el código del papiro oculto detrás de la estatua de Ka? —preguntó entonces el rey al juez Carlisle.
—Desgraciadamente no, majestad. Lo he mostrado asimismo a varios escribas reales y, pese a su erudición, también han fracasado. Idéntica decepción por lo que se refiere al documento análogo descubierto en la capilla de Keops. A mi entender, sólo un hombre tiene la clave de lectura: el escriba Edward. Probablemente esos textos le servían para comunicarse con los miembros de su organización y, puesto que hablaba varias lenguas, inventó un sistema indescifrable con la engañosa apariencia de los jeroglíficos.
—Cuando me encontré con ese asesino —recordó la reina, conmovida al evocar ese recuerdo—, afirmó tener un papiro cifrado, causa de la aniquilación del servicio de los intérpretes, y denunció la existencia de conspiradores, al tiempo que proclamaba su inocencia.
—También yo vi al tal Edward —prosiguió el rey—, cuando intentó que lo absolviéramos entregándome un casco falso. Es evidente que regresamos siempre a él. Cabeza pensante y brazo ejecutor, al mismo tiempo, sigue siendo un temible adversario e intentará reunir, contra mí, al conjunto de eventuales oponentes. Éstas son mis decisiones para impedir semejante desastre: tú, juez Carlisle, sigue acosando a ese monstruo y utiliza el máximo de policías. Un decreto real te autoriza a registrar los templos y a meter entre rejas a quien se oponga a tus gestiones. Edward intenta dirigirse al sur, ahora estoy convencido de ello. Pongo a tu disposición una flotilla de barcos de guerra; surca nuestras provincias y persigue a esa fiera.
—Partiré mañana mismo, majestad.
—Tú, general Fanes —prosiguió el monarca—, irás a Elefantina, cuya guarnición me inquieta. Hay demasiados nubios y muy pocos griegos. Edward y sus aliados lo saben. Nombra a un nuevo comandante de fortaleza, establece una férrea disciplina, elimina a los blandos y alista a mercenarios de élite. Elefantina debe seguir siendo una frontera infranqueable. Luego inspecciona el conjunto de nuestras guarniciones del sur y no toleres abandono alguno.
—Contad conmigo, majestad.
El soberano se volvió entonces hacia Henat.
—Hace ya mucho tiempo que deberíamos haber resuelto el problema tebano. La Divina Adoradora desaprueba mi política, y su propia existencia debilita mi autoridad.
—No penséis en lo peor —recomendó la reina Tanit, inquieta—. La gran sacerdotisa de Amón goza de mucha popularidad; su integridad y su respeto por los antiguos rituales le valen la estima de la población.
Amasis tomó con ternura las manos de su esposa.
—Soy consciente de ello y, a pesar de mi irritación, creo necesario mantener esa institución antañona. Sin embargo, hay que impedir que la Divina Adoradora nos perjudique. Tú, Henat, te dirigirás a Tebas y le expondrás la situación.
— ¡Ésa es una tarea muy delicada, majestad!
—Comunícale la existencia de una conspiración y la identidad del cabecilla, el escriba Edward, decidido a ponerse en contacto con ella para que se levante contra el poder legítimo. Que no se deje engañar por ese asesino y permanezca fiel a la corona. Así conservará su minúsculo reino tebano y seguirá celebrando sus ancestrales ritos.
Henat se inclinó.
—A ti, canciller Aro —indicó Amasis—, te confío la gestión del Estado. Permanecerás a mi lado, aquí, en Sais, y seguirás desarrollando nuestra fuerza de disuasión, especialmente nuestra marina de guerra. Reunirás los informes de los miembros de este consejo restringido y me señalarás el menor incidente.
—Así lo haré, majestad.
Luego, los dignatarios se retiraron.
Amasis, fatigado, se sirvió una copa de vino tinto.
—Dirigir me agota —le reveló a su esposa—, pero no tengo derecho a abandonar mi país.
—Tranquilizaos —dijo ella sonriendo—. Acabáis de fortalecer vuestra autoridad.
—Un ministro siempre acaba tomándose por el jefe del Estado. ¡Ya era hora de recordarles quién dirige! Me pregunto, aún, por lo de Pefy.
—Se trata de un hombre rico, de edad avanzada, preocupado por el bienestar de la población, deseoso de retirarse a Abydos y de consagrarse a los misterios de Osiris... Me cuesta verlo a la cabeza de una pandilla de conspiradores.
— ¿No se tratará de una añagaza? El escriba Edward necesita apoyo, y mi ministro de Finanzas podría proporcionarle una ayuda eficaz fingiendo que me sirve con lealtad.
La reina pareció perpleja.
— ¿Un hombre tan apegado a la tradición que no respeta la función faraónica?
—La ambición acaba con cualquier contención, mi querida esposa. Pefy conoció a mi predecesor, tal vez lo añora. Y su oposición a mi política exterior no habla en su favor. Por otro lado, su sinceridad revela el comportamiento de un hombre responsable, honesto y valeroso.
— ¿Cómo decidir?
—Henat descubrirá la verdad.
Emmett no se hacía ilusiones: si Edward, Viento del Norte y él mismo se acercaban al campamento de los mercenarios griegos de Saqqara, serían detenidos de inmediato. Naturalmente, el ministro Pefy los había avisado y alardearía de la captura del asesino que huía hacía ya demasiado tiempo.
—Confío en él —declaró Edward.
— ¡El amor te ciega! Ese dignatario nos manda de cabeza a una emboscada. Y, esta vez, los cascos de Viento del Norte no nos sacarán de ella.
—Pefy podría haber hecho que me mataran en su barco. No pertenece al círculo de los conspiradores.
— ¡Se trata sólo de una astucia! El ministro no se ensucia las manos.
—Saqqara es nuestra única pista, Emmett, y...
— ¡Nada de lecciones de moral! No tenía la menor esperanza de retenerte y sólo deseo adoptar algunas precauciones antes de morir tontamente.
—Relájate; siendo tres, no pienso atacar a toda una guarnición.
— ¡Ah, bueno! ¿Y qué propones?
—Examinemos los parajes y apoderémonos del mercenario encargado de las basuras.
— ¿Y si son varios?
—No seas tan pesimista.
— ¿Y adonde nos conducirá eso? Suponiendo que el tipo nos informe de la presencia de Bella en el campamento, tendremos que luchar uno contra veinte.
—Los dioses nos ayudarán.
Emmett prefirió no responder.
Ambos hombres, ataviados como perfectos mercaderes, se dirigieron hacia el campamento de Saqqara en compañía de su asno, cargado con algunos odres de agua.
Se cruzaron con otros comerciantes, los saludaron y se detuvieron ante un centinela.
— ¡Salud, soldado! ¿Necesita agua fresca la guarnición? Es excelente y barata —le preguntó un jovial Emmett.
—Lo siento, muchacho, la jerarquía nos impone a los proveedores.
—Pero sois muchos; imagino que un pequeño suplemento sería bienvenido.
—Sólo somos unos cincuenta y no carecemos de nada.
—De todos modos, no debe de ser divertido. Vigilar la necrópolis, ¡qué aburrimiento! Sin duda preferirías vivir en Menfis. Allí no faltan distracciones.
—Aléjate, amigo. Mi jefe prohíbe que los centinelas hablen con extranjeros.
—Mi agua...
—Ve a venderla a otra parte.
El trío descubrió entonces el basurero de los mercenarios, donde una parte era quemada y la otra enterrada.
Edward, Emmett y Viento del Norte se ocultaron en un palmeral, donde el asno encontró algo para comer. Los dos hombres se limitaron a los dátiles.
Al ocaso apareció un soldado con unos pesados cestos. Era el centinela encargado del trabajo.
Solo, el mercenario maldecía aquella penosa tarea. Cuando la punta del cuchillo de Emmett le pinchó los riñones, soltó sus cestos.
—Ve hacia el palmeral —ordenó el cómico—. Si gritas, te empitono.
Edward, rabioso, obligó al griego a tenderse de espaldas. Viento del Norte le puso una pezuña sobre el pecho.
—Nuestro asno es particularmente agresivo —señaló Emmett—. No serás el primer adversario al que despedaza. Responde a nuestras preguntas y te respetaremos.
El mercenario abrió unos ojos como platos.
— ¡No soy responsable de lo del agua! Yo obedezco órdenes, y...
—Nos importa un comino el agua. El campamento acaba de vivir un acontecimiento excepcional, ¿no es cierto?
—No me he fijado, yo...
Más fuerte de pronto, la presión de la pezuña arrancó un gemido al soldado.
—Mentir no te salvará —intervino Edward—. ¿Acaso te obliga a morir la protección de tus superiores?
Pensándolo bien, el mercenario no se sintió responsable de las órdenes recibidas. Y las últimas no le habían gustado demasiado.
—A pesar de la prohibición formal que figura en el reglamento —reveló—, unos colegas introdujeron a una mujer en el campamento. Era joven, muy hermosa, e iba amordazada y atada. El comandante habló con ellos largo rato.
— ¿Estaba herida? —se preocupó Edward.
—Creo que no.
— ¿Volviste a verla?
—Sí, cuando salieron de la tienda del comandante. Discutían mucho y agucé el oído. Me apenaba aquella hermosa muchacha, maltratada de aquel modo. ¡Yo le hubiera dado otro trato!
Emmett temió un acceso de cólera por parte de Edward, pero el escriba logró contenerse.
— ¿De qué te enteraste?
—El interrogatorio no había dado resultado alguno, y los colegas deseaban un lugar seguro para proseguirlo. El comandante les indicó la galería que acaba de excavarse en el lado sur de la pirámide escalonada. Allí nadie los molestará.
— ¿Cuántos son los torturadores?
—Tres. Unos tipos temibles, a mi entender.
— ¿Les llevan comida y bebida?
—Al amanecer y al ocaso.
Viento del norte, que consideró concluido el interrogatorio, se apartó entonces a un lado.
—Desnúdate —ordenó Edward—. Necesitamos tu uniforme.
— ¿Vais... vais a matarme?
—Sólo a impedirte que puedas hablar y moverte. Aquí estarás al fresco. Alguien acabará encontrándote. Ah, y un consejo: olvídanos.
La noche fue interminable. Sólidamente atado y dando gracias a los dioses por haber salvado la vida, el mercenario se durmió.
Edward sólo pensaba en saltar, pero Emmett le aconsejó que descansara un poco. Liberar a Bella no iba a ser fácil. Esta vez el escriba se vería obligado a matar.
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias