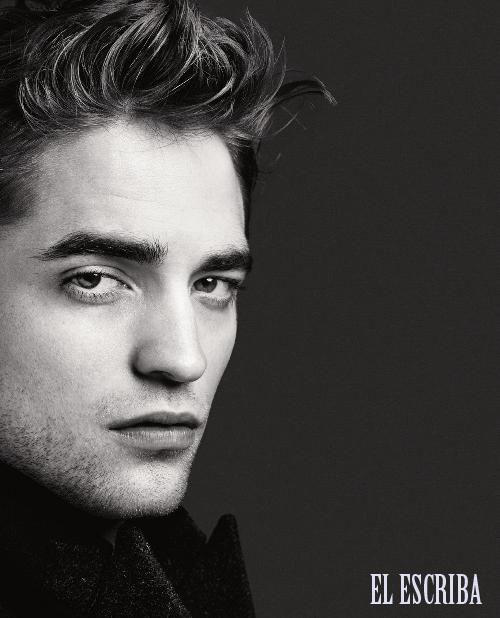CAPÍTULO 19
El escriba contable, delegado por la administración central, se entrevistó con Bella a media mañana, después de que la Superiora de las cantantes y las tejedoras hubo dado sus directrices a las sacerdotisas.
El alto funcionario parecía más bien simpático.
-Este templo es espléndido -reconoció, impresionado-. Siento mucho importunaros, pero las órdenes son las órdenes. Comprobaré vuestros libros de cuentas, reduciré ciertos gastos y favoreceré ciertas inversiones. Al rey le interesa mucho el desarrollo de vuestros talleres y la venta de vuestros productos en el exterior.
-No es ésa nuestra vocación -objetó Bella.
-Lo sé, lo sé. Sin embargo, ni vos ni yo tenemos elección, por lo que debemos tratar de entendernos.
Desprovisto de agresividad y poco satisfecho con su misión, el contable se mostró conciliador y redujo al mínimo las obligaciones del templo de Neit.
-Debería aplicarse la misma ley para todos -masculló-. Cuando pienso en la suerte reservada a mi infeliz colega del despacho de los intérpretes... Si la justicia desaparece, Egipto será destruido.
-¿Qué le sucedió?
-¡Los escribas intérpretes fueron asesinados, y él también! -murmuró el alto funcionario-. No voy a hablar de ese horror. La policía detendrá al asesino y la tragedia se olvidará. De todos modos, deberían haber escuchado a mi colega.
-¿Había advertido irregularidades en la gestión del servicio?
-En realidad no, pues el patrón era el más riguroso de los hombres. Era inútil solicitar algún privilegio o ventajas no merecidas. Pero mi colega le había entregado un documento referente a eventuales malversaciones financieras en Náucratis, la ciudad griega. Allí tienden a dictar su propia ley.
-¿Qué ha sido de ese documento? -preguntó Bella, intrigada.
-Tras haberlo estudiado, el patrón lo entregó a las autoridades superiores.
-¿A quién, concretamente?
-Mi colega lo ignoraba.
-¿Se tomó alguna medida?
-Que yo sepa, ninguna. Por eso nos dirigimos hacia la catástrofe. En fin, silencio y boca cerrada. Ese tipo de asuntos nos superan. Ocuparse de ellos sólo supondría graves problemas para los imprudentes. Hasta pronto, Superiora.
Bella se dirigió de inmediato a casa del sumo sacerdote, que estaba estableciendo el detallado cuadro de las tareas que debían realizarse antes de la próxima fiesta de la diosa.
-¿Es aplicado nuestro amigo Pitágoras? -le preguntó a la muchacha.
-Impecable y discreto: no puede hacérsele reproche alguno.
-Sigue vigilándolo.
-Acabo de obtener sorprendentes confidencias de un escriba contable -reveló Bella.
Charlie escuchó atentamente a la sacerdotisa.
Sobrecargado de trabajo, el ministro de Finanzas, Pefy, disfrutaba de una hora de descanso a la sombra de una palmera centenaria, a orillas de un estanque de su vasta villa de Sais. A causa de las restricciones presupuestarias en beneficio del ejército, tenía que reorganizar los servicios de la Doble Casa del Oro y de la Plata, a cuyos funcionarios les gustaban muy poco los cambios.
Como «Superior de las orillas inundables», se preocupaba también por la adecuada explotación de los cultivos, y recibía personalmente a los responsables de las principales zonas agrícolas. Afortunadamente, no había nada inquietante. Sin embargo, no debía permitirse relajarse, o corría el riesgo de que la situación desembocara en desastre. Pefy pensaba, a menudo, en la ciudad santa de Osiris, Abydos, donde le habría gustado retirarse venerando al dios de los resucitados.
El ministro cerró los ojos y se adormeció, soñando con un mundo apacible, sin defraudadores ni perezosos.
Al poco, su intendente se atrevió a despertarlo.
-El sumo sacerdote Charlie desea veros.
Poco había durado la siesta.
Pefy recibió a su amigo en una estancia bien ventilada de la villa, al abrigo de oídos indiscretos. Allí les sirvieron cerveza ligera y pasteles de miel.
-En estos tiempos difíciles, amigo mío -dijo el ministro-, debemos saber apreciar estos pequeños placeres. Quién sabe si todavía podremos hacerlo mañana...
-¿Te estás volviendo pesimista, Pefy?
-La edad y la fatiga no incitan a la alegría de vivir. Y probablemente tu visita no me devolverá la sonrisa.
-Es poco probable -confirmó Charlie.
-Espero que no vayas a hablarme de los asesinatos de los intérpretes.
-Dispongo de un elemento nuevo y turbador.
-¡Amigo mío, queridísimo amigo! No te ocupes más de ese asunto. Henat, el jefe de los servicios secretos, está reorganizando nuestra diplomacia con el acuerdo del rey. Y la policía no tardará en echar mano del asesino. Olvida esa tragedia.
-¿Te niegas a escucharme?
Pefy dejó escapar un suspiro de exasperación.
-¡Conociendo tu obstinación, será mejor que me rinda!
-Entre los numerosos expedientes sensibles que debía tratar el patrón del servicio de los intérpretes había un documento contable referente a los griegos de Náucratis. En él se demostraban graves malversaciones, por lo que, al parecer, fue entregado a las autoridades.
Un pesado silencio siguió a esa declaración.
-Así es -admitió el ministro.
-¿Tenías conocimiento de ello?
-El patrón del servicio de los intérpretes lo dirigió a mí.
-¿Y tus conclusiones? -preguntó el sumo sacerdote.
-¡Evidentes enredos financieros! Náucratis sigue sus propias reglas, muy distintas de las del Estado faraónico.
-¿Impusiste sanciones?
-No.
-¿Cómo que no?
-Náucratis es un territorio protegido, que depende directamente del rey.
-¿Y él conoce los manejos de los griegos?
-Le entrego regularmente informes detallados. Éste formaba parte de una larga lista.
-¿Y Amasis no tomaba medidas?
-Sí, me prohibe que intervenga. Sólo él se ocupa de la ciudad griega.
-¡Un Estado dentro del Estado!
-Tengo dos opciones: obedecer o dimitir. Pues bien, me interesa garantizar la perennidad de Abydos. Mi sucesor, en cambio, abandonaría la ciudad de Osiris.
-Tal vez ese documento sea una de las causas del asesinato de los intérpretes -supuso el sumo sacerdote.
-¡De ningún modo! Como ya te he dicho, hay muchos informes del mismo tipo, y los hechos se han probado. En el fondo, los griegos se las arreglan entre sí y no influyen en el exterior. ¿Acaso no es más prudente dejarlos continuar?
El juez Carlisle acababa de poner fin a un tenebroso asunto de copropiedad, cuyo proceso había durado treinta años. A falta de pruebas, los litigantes habían aceptado finalmente un compromiso. Excelente ya, la reputación del alto magistrado se veía confortada por ello. Gracias a él, la justicia resolvía los casos complejos.
Había una excepción, sin embargo: el escriba Edward, un asesino que seguía huido.
Carlisle, irritado, forzó la puerta del despacho de Henat.
El jefe de los servicios secretos estaba clasificando pequeños papiros con nombres, fechas y hechos. No dejaba a nadie el cuidado de efectuar ese trabajo de archivo, pues su prodigiosa memoria registraba cada detalle.
-Esta situación no puede seguir -estimó el juez.
-¿Ocurre algo?
-A pesar de la orden del rey, vos no cooperáis y os guardáis informaciones que me serían muy útiles.
-Os equivocáis.
-¡Demostrádmelo!
-¡Ahora mismo, juez Carlisle! Precisamente acabo de recibir un informe procedente de Náucratis y, tras verificarlo, pensaba entregároslo personalmente.
El magistrado se engalló.
-¿Qué habéis sabido, Henat?
-Hemos encontrado la pista del asesino. Edward se ocultaba en las ciénagas del Delta, cerca de Náucratis. Unos aduaneros lo descubrieron y lo interceptaron, pero consiguió huir con la ayuda de un cómplice.
-¿Ha sido identificado?
-Por desgracia, no. Ignoramos si se trata de un miembro de su organización o de un apoyo ocasional. Sólo es un detalle, teniendo en cuenta los nuevos hechos.
-¿Cuáles?
-Edward fue a Náucratis con una intención concreta: suprimir al lechero, el Terco, y a su colega griego, Demos.
-¿Os estáis burlando de mí?
-Ambos cadáveres han sido identificados -concretó Henat-. Por lo que se refiere al lechero, alistado en los mercenarios, podría tratarse de un accidente.
-Pero vos no lo creéis.
-Ni por un momento.
-¿Y Demos?
-Según varios testimonios, entre ellos el de la dama Rose, una importante personalidad de Náucratis, Edward lo degolló. Ignorando su verdadera identidad y sus fechorías, esa mujer de negocios había contratado al asesino como escriba. Él la manipulaba, sin duda. Gracias a sus contactos, encontró a Demos y se libró de él.
-¿Han sido recogidas esas declaraciones? -quiso saber el juez, preocupado.
-Aquí están.
Dubitativo, Carlisle leyó unos textos claros y concordantes.
Los servidores de la dama Rose habían visto entrar a Demos en la habitación de Edward y habían oído, luego, ecos de una violenta disputa. A continuación, el escriba había salido de la habitación con un cuchillo ensangrentado en la mano. Con ojos enloquecidos, había soltado el arma y, una vez más, había huido.
-¡Ese tal Edward es una bestia feroz! -exclamó el juez.
-Acaba de matar a sus dos cómplices, por miedo a que hablasen, y se afirma como el jefe de la organización de criminales -concluyó Henat.
-¿Una organización al servicio de quién?
-La investigación debe establecerlo. Tal vez se trate sólo de un sórdido caso de crímenes.
El juez hundió la cabeza entre las manos.
-Esta tragedia está adquiriendo proporciones espantosas. E ignoramos los móviles del asesino.
-Os los revelará durante su interrogatorio -predijo Henat.
-¡Con la condición de que se produzca! Ese monstruo es extremadamente escurridizo.
-Una bestia acosada acaba por caer en la trampa, y ese Edward no escapará a la regla.
-Dada su locura asesina, me veo obligado a adoptar medidas rigurosas. Si se siente perdido, el fugitivo reaccionará cada vez con mayor violencia. De modo que ningún policía debe arriesgar su vida.
-No os comprendo -se preocupó Henat.
-Daré órdenes de que lo maten en cuanto lo vean -precisó el juez-. Las fuerzas del orden actuarán en legítima defensa y no se les impondrán sanciones.
El jefe de los servicios secretos se puso nervioso.
-¡Debemos coger a Edward vivo y hacerle confesar los motivos de sus crímenes!
-Nadie está obligado a lo imposible. Y me preocupa más la vida de nuestros policías que la de ese demente, la verdad.
-Evitad ese error -recomendó Henat-. De lo contrario, el rey os hará personalmente responsable de ello.
-¿Acaso sois su portavoz?
-En efecto, juez Carlisle.
-¿Os comprometéis a cubrirme si se producen otros dramas?
-Mis funciones oficiales no me lo permiten.
-Dirigiré, pues, la investigación como crea conveniente. -¿Osaríais desafiar a su majestad?
-Que me dé una orden oficial y la respetaré. Vuestra palabra no me basta, Henat.
-Desafiarme no os llevará a ninguna parte, juez Carlisle. Vuestro papel consiste en detener a un temible asesino, y en detenerlo vivo, para que pueda hablar. Luego, y sólo luego, será juzgado y condenado.
-No es necesario que me recordéis los deberes de mi cargo: cumplo con ellos sin traicionarlos desde hace muchos años.
-No comencéis, pues, a pisotearlos.
-No me gusta vuestro tono, Henat, y preferiré la vida de los policías a la de un loco criminal. A menos que algunas informaciones procedentes de los servicios secretos me permitan detenerlo con toda seguridad.
-Su majestad me ha pedido que coopere.
-Obedeced, pues.
Ocultos en el corazón de un palmeral, Edward y Emmett recuperaban el aliento. Presintiendo un golpe bajo, el actor había estudiado un recorrido de fuga para escapar de eventuales agresores. Y sus precauciones se habían revelado decisivas.
-Debes cambiar de aspecto -le dijo Emmett al escriba-. Modificando el corte de tus cabellos y dejando que crezca un pequeño bigote, bien recortado, como algunos escribas del Imperio Antiguo, serás irreconocible.
-Necesitaríamos un cuchillo.
-Yo tengo uno.
Edward no creía lo que estaba viendo.
-¿No habrás...?
-Recogí el arma del crimen, este soberbio cuchillo griego. Mira las letras que hay grabadas en el mango. -¡Rose! -descifró el escriba.
-Probablemente, tu protectora degolló personalmente a tu colega, a quien ocultaba en su casa o al que mantenía prisionero. Pero no podemos probar nada.
-La dama Rose, mezclada en una conspiración. Así pues, ¡el azar no tuvo nada que ver!
-¿Acaso lo dudabas? Siéntate, con el busto muy erguido.
Limpiaré el cuchillo y jugaremos a los peluqueros. Tranquilízate, adquirí práctica durante mis viajes.
-Rose está a la cabeza de una organización de asesinos y traficantes que quiere desbaratar la economía del país y tomar el poder -declaró Edward, reflexionando en voz alta-. Debo redactar un informe y mandarlo a palacio. El rey Amasis corre un grave peligro.
-¿Has perdido la cabeza? -preguntó el actor.
-¿Acaso niegas la evidencia?
-Forzosamente la griega tiene uno o varios cómplices en palacio, de los que ignoramos la identidad. Si te diriges a uno de los conspiradores, tu magnífico informe será inútil.
El argumento de Emmett no carecía de peso.
-Regresemos a Sais -propuso Edward-. Hablaré con el sumo sacerdote de Neit, y éste avisará al faraón.
-Y volverás a ver a la hermosa sacerdotisa -murmuró el actor.
-Estamos en el meollo de un asunto de Estado -recordó el escriba.
-Eso no impide los sentimientos. Bueno, ¡ya tienes otra cara! Y casi te encuentro mejor. Ahora debemos movernos con
tiento. Nuestra única solución es hacernos pasar por comerciantes.
-¡No tenemos nada que vender!
-Resolveré ese pequeño problema.
-¿Cómo vas a hacerlo?
-No muy lejos de aquí hay un albergue donde se detienen de buena gana los vendedores ambulantes. Son griegos a quienes les gusta jugar fuerte a los dados. Y a mí no se me da nada mal. Pondré sobre la mesa la totalidad de nuestra fortuna.
-Nuestra fortuna... ¡Si sólo tenemos un cuchillo!
-Eso es, así que no tenemos nada que perder. Eso nos hace invulnerables.
Incrédulo e inquieto, Edward siguió a Emmett hasta el lugar donde se reunían los vendedores, situado a una buena distancia de Náucratis. Allí se bebía cerveza y vino, se comía pescado y estofado, se dormía, se intercambiaban mercancías y se trataban asuntos más o menos lícitos. Pero, sobre todo, se disputaban encarnizadas partidas.
En el centro de la taberna había cuatro jugadores observados por apasionados espectadores. Edward y Emmett se mezclaron con la clientela. Furioso, un tipo que había perdido se levantó insultando al vencedor.
El actor ocupó de inmediato su lugar.
-Tengo una carga de marfil, alfarería y jarras de vino -afirmó-. Y sólo me gusta enfrentarme a gente seria, capaz de pagarme. ¿Estamos de acuerdo?
Sus tres adversarios asintieron con la cabeza.
-Primera apuesta -anunció Emmett-: un asno joven y de buena salud. Tres tiradas ganadas para obtenerlo. Yo tengo uno. ¿Y vosotros?
-Un hermoso rucio -dijo un barbudo-, originario de Samos.
Emmett perdió las dos primeras tiradas, y unas sonrisas sarcásticas comentaron su anunciada derrota.
Pero la suerte cambió.
El actor ganó la siguiente tirada, perdió de nuevo y salió victorioso por tres veces.
-El asno me pertenece. ¿Seguimos?
-De acuerdo -gruñó uno de los perdedores-. Tu marfil contra mis jarras de aceite. Una sola tirada. Rodaron los dados.
-Yo gano -advirtió Emmett-, y harías mejor abandonando.
El barbudo lanzaba chispas por los ojos.
-No acostumbro a perder, sobre todo ante un aficionado con suerte. Tú deseas retirarte, ¡estoy seguro! No tienes cara de aguantar una verdadera partida.
-Pongámoslo todo en juego, más cinco jarras de vino. Dos tiradas ganadoras.
-¡Chócala!
La primera vez, los dados fueron desfavorables para Emmett.
Edward cerró los ojos. Si su amigo perdía, ¿cómo iba a pagar sus deudas? ¡Pero la segunda tirada favoreció al actor!
La tercera designaría al ganador. Así pues, la tensión subió al máximo. Le tocaba lanzar al barbudo.
Y la suerte le fue contraria.
Se levantó, muy rígido, y contempló al vencedor. Edward temió un estallido de violencia, pero el derrotado se limitó a llevar a Emmett hasta el exterior y entregarle sus ganancias.
-El asno se llama Viento del Norte -precisó-, y mis productos son excelentes. Si hubieras hecho trampa, te habría destrozado el cráneo. Pero los dioses te han concedido suerte, y mereces esta pequeña fortuna. De todos modos, evita volver a cruzarte en mi camino.
-La próxima vez, ganarás -predijo Emmett.
El asno se dirigió hacia Edward y posó en él una mirada confiada. El actor llenó dos cestos con jarras de aceite y vino, y el rucio aceptó llevarlas.
Bajo un sol acariciador y a un ritmo tranquilo, los dos hombres y el asno tomaron la dirección de Sais.
-Somos perfectos comerciantes -estimó Emmett-, y tenemos mercancías fáciles de negociar. Nuestra subsistencia está asegurada por bastante tiempo. Si la policía nos controla, no podrá decir nada.
-¡Has corrido un grave peligro!
-Sí y no.
-¿Acaso... has hecho trampas?
-Sí y no. He cambiado los dados, ya que los de mis adversarios estaban trucados.
-¿Y los tuyos?
-Muy poco. No lo bastante como para que lo advirtieran. Además, en algunos momentos he perdido.
-En el instante decisivo ha sido el barbudo quien ha tirado los dados. ¿Cómo podías estar seguro de ganar?
Emmett sonrió.
-Me he puesto en manos de la suerte. Si yo hubiera hecho la última tirada, habría despertado sospechas.
-¡Estás loco!
-Hemos ganado la partida, ¿no se trataba de eso?
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias