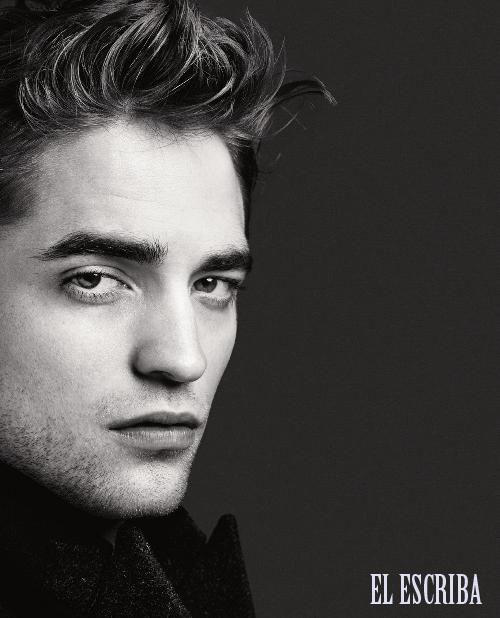CAPÍTULO 3
Pero Edward estaba equivocado. Quienes penetraban en los locales no eran asesinos ni saqueadores, sino soldados intrigados porque su colega no se hallaba a la entrada del callejón. Tras una breve investigación, habían encontrado su cadáver, oculto bajo las ramas de una palmera.
Y la visión de la carnicería los hizo enmudecer.
Finalmente, uno de ellos decidió avisar a su superior.
Menos de una hora más tarde, un destacamento rodeó el barrio y cuatro altos personajes descubrieron, a su vez, la magnitud de la tragedia.
-Es inaudito -declaró el juez Carlisle, un hombre de mediana elegante de cabellos rubios a quien el faraón había situado en la cumbre de la jerarquía judicial-. ¡Qué espanto! Yo mismo dirigiré la investigación.
-Iba a rogároslo -intervino el imponente Aro, gobernador de Sais, canciller real, inspector de los escribas del tribunal, jefe de los escribas de la prisión y almirante de la marina real.
Era, además, médico en jefe de la prestigiosa escuela de Sais, aunque no efectuaba consultas y se limitaba a velar por la biblioteca, el material de curas y el nombramiento de los nuevos facultativos. Confidente del rey Amasis, ejercía las funciones de primer ministro, y no se le escapaba ningún expediente importante.
-¿Qué os parece, querido colega? -le preguntó a Cayo, el médico en jefe de palacio, que había examinado ya sumariamente a las víctimas.
-La causa de la muerte es obvia: envenenamiento fulminante. Ha bastado una pequeña cantidad de leche; nadie podía escapar.
Cayo, un hombre apuesto, elegante, y un excelente científico, alardeaba de cuidar a la familia real. Poseía una pequeña fortuna, trataba de no hacer sombra a Aro y no se mezclaba en política.
-¿Sabríais identificar el veneno? -preguntó el juez Carlisle.
-Lo intentaré, aunque no tengo demasiadas esperanzas.
-¿Hay que quemar los cadáveres? -se inquietó Aro.
-No hay riesgo alguno de epidemia, pero más valdría enterrar rápidamente a estos infelices.
El juez dio su conformidad.
Con el pelo muy negro, la mirada inquisitiva y un aspecto tan discreto que a menudo pasaba desapercibido, el cuarto dignatario, Henat, era oficialmente el ritualista en jefe, servidor del dios Thot y director del palacio. Cumplía, sobre todo, las funciones de «oído del rey», es decir, de jefe de los servicios secretos.
Su presencia incomodaba a Carlisle.
-¿Tenéis alguna información que comunicarme, Henat?
-Ni la más mínima.
-¿No depende directamente de vos el servicio de los intérpretes?
-En efecto.
-¿Será la causa de esta matanza... un secreto de Estado?
-Lo ignoro.
-¿Puedo contar con vuestra plena y entera colaboración?
-En el límite de los deberes que me impone su majestad, por supuesto.
-Vuestra presencia me intriga.
-Vos mismo lo habéis dicho: el servicio de los intérpretes está bajo mi autoridad.
El médico en jefe Cayo pensó que era mejor desaparecer.
-Puesto que ya no me necesitáis más, regresaré a palacio. Su majestad sufre una terrible jaqueca.
-Cuidadla como mejor sepáis -recomendó Aro.
El gobernador de Sais, el jefe de los servicios secretos y el juez contemplaron el cadáver del jefe de los intérpretes.
-Un hombre notable, de excepcional competencia -señaló Aro-. Será difícil encontrarle un sustituto.
-¿Vos lo nombrasteis para el cargo? -le preguntó Carlisle a Henat.
-Así es.
-Supongo que estabais en permanente contacto con él...
-Me enviaba un informe mensual.
-¿Os había indicado algo anormal últimamente?
Henat reflexionó unos instantes.
-Nada alarmante.
-¿No trataba este despacho asuntos delicados?
-El correo diplomático pasaba por su majestad. Él ordenaba las modificaciones necesarias y los intérpretes obedecían.
-Sinceramente, Henat, ¿contempláis, aun a título de hipótesis, alguna razón para esta matanza?
-Ninguna.
Un pedazo de papiro llamó entonces la atención del juez.
-«Descifra el documento codificado y...» ¿Qué significa esto?
-Una orden banal del jefe de servicio. Todos los meses, este despacho examina y descodifica decenas de mensajes cifrados. Proceden de nuestras embajadas o de nuestros agentes destinados en el extranjero.
-Por desgracia -deploró Carlisle-, el difunto no ha tenido tiempo de concretar sus directrices, ni tampoco el nombre del destinatario. Estas últimas palabras de nada nos sirven. Naturalmente, disponéis de una lista de los escribas que formaban parte de este servicio.
-Aquí está -murmuró Henat, tendiéndole el documento al juez.
Éste contó los funcionarios: dieciocho.
-¡Sólo hemos encontrado dieciséis cadáveres! Exijo un registro completo de los locales.
Pero las investigaciones de la policía fueron vanas. Dos hombres se habían librado.
-¿Habrán huido? -aventuró Aro.
-No lo creo -respondió Carlisle-. Puesto que no han bebido de la leche envenenada, se trata más bien de sospechosos.
-Supongamos que no les gusta esa bebida o que, por una razón u otra, no la hayan consumido. Cuando han visto llegar al agresor o a los agresores, han sentido miedo.
-¿Por qué habláis de agresores?
-Los archivos han sido devastados, desvalijados incluso... Primero han envenenado al personal, luego han robado documentos. ¿Pero cuáles?
-¿Espías extranjeros?
-Imposible -repuso Henat-. En primer lugar, los conocemos a todos; además, ninguno se atrevería a llevar a cabo semejante fechoría.
-¡Sí, en un caso de fuerza mayor...!
-No veo cuál, juez Carlisle. Egipto vive en paz y cualquier crimen premeditado es castigado con la pena de muerte. A mi entender, sólo un loco de atar ha podido cometer un acto tan bárbaro.
-¿Y si se trata del lechero? -propuso Aro.
-Sea como fuere, es la primera pista que debemos seguir -reconoció Carlisle-. La policía comenzará inmediatamente a investigar el vecindario para descubrir su nombre y su dirección.
-Tal vez baste con consultar la contabilidad, si es que no ha sido destruida -sugirió Henat.
-Yo me encargo de eso. Segunda pista: los dos que faltan. ¿Cómo podemos identificarlos?
-Además del jefe de servicio, ¿conocéis a algunos escribas? -le preguntó Aro a Henat.
-A seis de ellos.
Cuando enunció sus nombres, Carlisle los tachó de la lista, así como el de la mujer.
-Interrogad a los guardias que han tenido la suerte de tener descanso hoy -recomendó el jefe de los servicios secretos-. Ellos podrán identificar a las víctimas y obtendremos así la identidad de los dos ausentes.
Tras haber corrido hasta agotarse, Edward recuperó la respiración. Unos hombres hacían cola para que los afeitara un peluquero ambulante, y algunos campesinos llevaban sus asnos cargados de cestos con legumbres al mercado. Las mujeres discutían en el umbral de su casa, un anciano comía pan tierno al abrigo del sol... La vida continuaba, como si no se hubiera producido un drama tan atroz.
Edward no podía olvidar la visión de los cadáveres.
Premeditar y llevar a cabo semejante matanza implicaba una perfecta organización. Era evidente que no se trataba del acto de un loco, y tenían que estar implicadas varias personas. El joven escriba era incapaz de llevar a cabo una investigación por su cuenta, y acudiría a la policía acompañado por Demos, que tal vez supiera algo más.
Su amigo griego debía de estar forzosamente en su casa, enfermo o incapaz de desplazarse. ¡A menos que hubiera visto a los agresores! En ese caso, se ocultaba.
Edward, impaciente por disipar esa incertidumbre, apretó el paso hasta el domicilio de Demos, una casita blanca situada en el corazón de un barrio popular. El griego, que acababa de beneficiarse de un aumento de sueldo, pensaba trasladarse muy pronto. Apreciado por su patrón y sus colegas más expertos, ya ocupaba un puesto importante y no tardaría en dirigir una parte del servicio de los intérpretes. Era un gran aficionado a la literatura antigua, y apreciaba los encantos de Sais, especialmente la calidad de sus vinos. Pero a veces le faltaba moderación y se dejaba sorprender por la embriaguez. Si el jefe lo hubiera sabido, lo habría expulsado de inmediato.
Edward atravesó el pequeño patio interior. A la izquierda estaba la cocina, parcialmente al aire libre. Puesto que comía con frecuencia en la taberna, Demos la utilizaba poco. El lugar estaba perfectamente limpio. A la derecha vio la entrada de la vivienda.
El joven escriba llamó.
Pero no obtuvo respuesta.
Volvió a hacerlo.
-Soy yo, Edward. Puedes abrir.
Transcurrió un largo minuto; al cabo del mismo, Edward empujó la puerta. El cerrojo de madera no estaba corrido.
De pronto se temió lo peor. ¿Y si los asesinos habían perseguido a Demos hasta allí?
El salón estaba vacío. En él no había desorden, sólo un pesado silencio.
El joven entró en la habitación: una cama hecha, un arcón para la ropa, vestidos doblados sobre una mesa baja, dos lámparas de aceite, un papiro que relataba Las aventuras de Sinué... A Demos le gustaba leer antes de acostarse.
Edward abrió el arcón y miró bajo la cama.
Nada.
Quedaba por explorar el sótano, donde el griego almacenaba jarras de vino que indicaban el año de la cosecha. Intactas, parecían aguardar su regreso.
Despechado, Edward registró de nuevo la vivienda con la esperanza de descubrir un indicio que le permitiera encontrar a Demos.
Pero en balde.
Cuando ya salía, un hombre robusto le cerró el paso. Edward dio un respingo e intentó encerrarse en la casa, pero una mano vigorosa le sujetó la muñeca.
-¿Qué estás haciendo aquí, muchacho?
-Vi...visitaba a mi amigo Demos.
-¿No serás más bien un ladrón?
-¡Os juro que no!
-Si Demos es tu amigo, debes conocer su oficio. -¡Escriba, como yo!
-Escriba, escriba... ¡Eso es muy vago! Los hay a miles. Sé más concreto.
-Imposible.
-¿Por qué?
-Porque debemos guardar secreto. El hombre hizo una mueca.
-Pasa, comprobaremos que todo esté en orden y que no hayas robado nada.
Edward vaciló. ¿No pretendería liquidarlo aquel fortachón al abrigo de miradas indiscretas?
Lo empujó con violencia al interior.
-¡Se diría que no sabes pelear! Un escriba que vive sólo de su cabeza, olvidando sus puños...
-Vuestra violencia sólo conduce a la injusticia.
-A mí, los grandes discursos...
Con mirada suspicaz, el hombre examinó las dos habitaciones.
-No falta nada. Ahora voy a registrarte.
Edward mostró su paleta de escriba y el papiro codificado.
Era el momento de la verdad: si aquel hombretón pertenecía al clan de los agresores, mataría a su presa para recuperar el documento.
-Guarda tu tesoro, escriba. Yo sólo sé leer unas pocas palabras y no escribo nunca.
-¿Quién sois?
-El lavandero del barrio. En Egipto, las mujeres no se entregan a ese penoso trabajo. No siempre es agradable, pero tengo buena reputación y me gano bien la vida. Demos me confiaba su ropa. Era un tipo exigente que pagaba bien. ¡Es una lástima perder a semejante cliente!
-¿Perderlo...? ¿Por qué decís eso?
-Porque se marchó anoche.
-Anoche... ¿Sabéis adonde fue?
-Tengo una vaga idea.
-¡Hablad, os lo ruego!
-La semana pasada, cuando le entregué su ropa, me ofreció una copa de vino. Tenía un gusto extraño, demasiado dulce. «Procede de Náucratis -me dijo-, y me gusta mucho.» Tal vez Demos haya ido a visitar a unos amigos allí, para vaciar juntos algunas jarras. Náucratis es la ciudad de los griegos.
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias