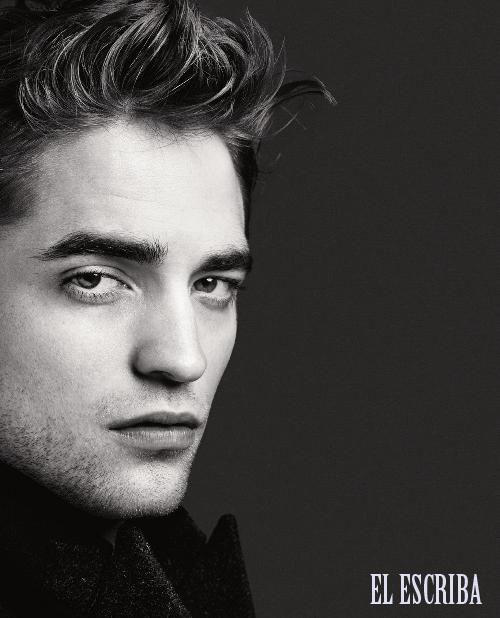CAPÍTULO 23
Edward salió del templo en compañía de los jardineros encargados de cuidar los árboles de Neit. Luego se separó discretamente del grupo y se mezcló con los curiosos aguardando una señal de Emmett.
Un asno tocó su mano con el hocico.
-¡Viento del Norte!
Con las orejas levantadas, el rucio se dirigió hacia una placeta de la que partían varias callejas.
Edward lo siguió hasta un establo, donde Viento del Norte bebió agua fresca y degustó una sabrosa mezcla de heno, legumbres y alfalfa.
-Tienes buen aspecto -observó Emmett-. Cualquiera diría que Neit te protege.
-El sumo sacerdote está bajo arresto domiciliario, el rey se niega a recibirlo. Henat ha mandado registrar el dominio de la diosa, y sólo la ayuda de Bella me ha permitido escapar.
-He advertido la presencia de un buen número de espías en los alrededores del templo. Afortunadamente, se guían por tu retrato. Además, he encontrado un aliado muy valioso, mi viejo compañero Nedi, al que antaño presté buenos servicios.
-¿Cómo podría él ayudarnos?
-Informándonos del contenido real de tu expediente. Forzosamente está lleno de pruebas inventadas, falsas declaraciones y testigos manipulados. Me gustaría conocer a los firmantes. Además, el buen Nedi nos describirá, detalladamente, el dispositivo destinado a interceptarnos. Por fin gozaremos de cierta ventaja.
-¿Cuándo hablaremos con él?
-Esta noche, frente al taller del principal mercader de jarras de Sais.
La luz plateada de la luna llena bañaba la ciudad en perpetua expansión. Gatos vagabundos buscaban presas, jóvenes parejas hablaban de amor, artesanos y escribas trabajaban a la luz de las lámparas.
Viento del Norte marchaba en cabeza, a buen paso.
-¿Sabes que me descubrió y me condujo hasta ti? -recordó Edward.
-La inteligencia de este asno supera el entendimiento. Ya no somos dos, sino tres. Y nos interesa escucharlo.
El lugar parecía tranquilo. Dos enormes tinajas flanqueaban la entrada del taller, en pleno barrio de los alfareros.
Viento del Norte se detuvo.
-Cuidado -recomendó Emmett, de pronto alerta.
El actor se volvió.
Nadie los seguía.
El asno se dirigió entonces hacia una de las tinajas y, de una potente coz, la derribó. Herido por los cascotes, un policía intentó salir de su interior, lanzando un grito de dolor.
La segunda tinaja sufrió la misma suerte, y un segundo sabueso fue derribado.
-¡Sigue a Viento del Norte! -ordenó Emmett precisamente cuando tres hombres, armados con garrotes, salían del taller.
El actor abatió a uno de los agresores de una patada en pleno rostro. Su rapidez le permitió evitar el arma que caía sobre él y golpear con violencia la nuca de su adversario.
Cuando se volvía, Emmett vio demasiado tarde el garrote. La sangre brotó de su nariz. Loco de rabia, perdió los estribos y, golpeándole el cuello con el canto de la mano, dejó a un policía sin respiración.
Puesto que ya nadie le cortaba el paso, el cómico huyó.
Bella examinó la herida de Emmett.
-Fractura del tabique nasal -diagnosticó-. Puedo curarlo.
Tras haber limpiado la herida con unas compresas de lino, colocó dos más, untadas de grasa, miel y diversas sustancias vegetales.
-Cuando haya bajado la hinchazón -indicó-, colocaré dos tablillas cubiertas de lino para sujetar la nariz. Diariamente, hasta su completa curación, cambiaré el aposito. No quedará secuela alguna y, gracias a las virtudes anestésicas de las plantas utilizadas, no sentiréis dolor. Comed como de costumbre y, sobre todo, descansad.
-¿No corréis demasiados riesgos ocultándonos en vuestro domicilio oficial? -se preocupó Edward.
-El dominio de Neit ha sido registrado de forma exhaustiva -recordó la sacerdotisa-, y los espías de Henat vigilan, sobre todo, al sumo sacerdote. Si intentara salir del recinto, sería detenido.
-Sed muy prudente -recomendó el joven escriba.
-Tranquilizaos, no bajaré la guardia.
-Tu supuesto amigo nos ha vendido a la policía -dijo Edward dirigiéndose a Emmett.
-Te equivocas.
-¿Y cómo te explicas esa emboscada?
-Conozco bien a Nedi, y sé que no nos ha traicionado. Lo habrán descubierto mientras buscaba las informaciones que debía transmitirnos. Por si fuera necesario, eso prueba la gravedad de la situación. La jerarquía detiene a uno de sus propios policías y lo reduce al silencio.
-Henat no se atrevería...
-Nunca volveremos a ver a Nedi -afirmó el actor con voz sombría-.
-Tal vez haya tenido tiempo de dejarnos un mensaje.
-¿Cómo?
-Ocultando en su casa algún documento. Iré allí en cuanto sea posible.
-No abandonéis esta casa sin consultármelo antes -exigió Bella.
Emmett se tendió en una estera. Como sus amigos, era consciente de la magnitud de la conspiración. Inveterado optimista, se preguntaba si Edward y él conseguirían salir de ese avispero.
-Envié a Nedi a una muerte segura -deploró.
-Él aceptó ayudarte -dijo Edward.
-No imaginaba la magnitud del peligro. Y me considero responsable de su muerte.
-¿No estás exagerando? Tal vez no esté muerto.
-Nos han tendido una trampa, por lo que probablemente Nedi reveló el lugar de la cita. Y sólo habría hablado si lo torturaban.
Aguantar la cólera del jefe de los servicios secretos no era fácil. El responsable de la frustrada operación tenía un aspecto lamentable.
-Mis hombres han sido severamente apaleados -reconoció.
-¡Cinco policías expertos contra un solo hombre! -exclamó Henat-. ¿Te estás burlando de mí?
-Edward no estaba solo. Según los informes, más bien confusos, lo protegían varios cómplices.
-¿Cuántos?
-Dos, tres o cuatro. Tipos especialmente vengativos y expertos en el arte de la lucha.
-¿Y ellos no han recibido ni un arañazo?
-Tal vez haya un herido leve.
-Y todos han conseguido huir, aunque nuestra emboscada hubiera sido cuidadosamente preparada...
-No esperábamos semejante resistencia. Además, según vuestras directrices, debíamos dejar que el asesino entrara en el taller y detenerlo luego sin mayores dificultades. Él y su pandilla nos han atacado con inaudita violencia, ¡como si supieran de antemano que íbamos a estar allí!
Henat hizo una mueca.
¿Cómo había podido avisar a Edward el policía Nedi? Detenido a causa de sus anormales investigaciones, lo habían sometido a un exhaustivo interrogatorio y, por temor a sufrir, se había decidido a revelar el lugar de la misteriosa cita referente al asunto Edward, antes de sucumbir a una crisis cardíaca.
El escriba estaba resultando un hueso duro de roer. Disponía de una verdadera organización que le permitía ocultarse y escapar a las fuerzas del orden.
Sin embargo, el jefe de los servicios secretos, paciente y metódico, no toleraba su momentánea derrota. Debía aprender de sus fracasos y dejar que el fugitivo pensara que podía escapar. Si se confiaba, Edward cometería un error fatal.
-No deberías haber venido -dijo el sumo sacerdote Charlie a Pefy, el ministro de Finanzas.
-¡Quería oír la verdad de tu boca! ¿Realmente estás bajo arresto domiciliario?
-El rey me prohibe salir del recinto del templo, so pena de ser encarcelado.
-¿Qué falta has cometido?
-Presenté al escriba Edward a la reina para que ella defendiese su causa ante Amasis.
-¿Pero es que te has vuelto loco, tú, el sumo sacerdote de la diosa Neit?
-El joven es inocente.
-¿Tienes pruebas irrefutables de ello?
-Me parece un muchacho sincero.
-¡Esto es una pesadilla! ¡Un dignatario de tu edad, con tu experiencia, mostrándose tan crédulo!
-¿Y si mi edad y mi experiencia me ayudasen a percibir la verdad?
El argumento turbó por unos instantes al ministro.
-Carlisle es un juez ponderado y escrupuloso. Y afirma que posee un expediente abrumador.
-¿Acaso el primer gesto del verdadero asesino no consiste en engañar al magistrado instructor?
Pefy masculló.
-Y, al margen de tu intuición, ¿tienes algo tangible?
-En Náucratis, Edward hizo algunos descubrimientos turbadores que nadie quiere tener en cuenta. Contrariamente a tu tranquilizadora certeza, los comerciantes y los financieros griegos no tienen intención de limitar sus actividades únicamente a esa ciudad.
El ministro frunció el ceño.
-Sé más concreto.
-Quieren implantar la esclavitud en Egipto e imponer su sistema monetario, poniendo en circulación monedas de metal por todo el país.
-¡De eso, ni hablar!
-El tráfico de monedas ha comenzado ya, y el palacio real no parece preocuparse. ¿Acaso se inclina ante una evolución considerada ineluctable? Y tú, el principal responsable de las finanzas públicas, no pareces informado de ello.
Pefy guardó un largo silencio.
-No veo relación alguna con el asesinato de los intérpretes.
-Creo que alguien está vendiendo nuestro país.
-¡Estás perdiendo la cabeza, Charlie! No cometas imprudencias y mantente definitivamente al margen de este asunto. Yo me voy a Abydos, para verificar si el mantenimiento del templo se ha efectuado correctamente.
-O sea, que no intervendrás ante el rey.
-Sería inútil. Sólo se escucha a sí mismo y a Pitágoras, un filósofo griego que lo tiene fascinado. Te lo ruego, amigo mío: olvida esos horribles asesinatos, deja que pase la tormenta y el poder perdonará tu paso en falso.
A pesar de que seguían intentándolo, ni Edward ni Bella lograban descifrar el papiro codificado. Y no sabían dónde encontrar a los antepasados capaces de procurarles una ayuda decisiva.
Satisfecho de la calidad del vino y de un alimento sin embargo frugal, Emmett repetía el texto de los misterios de Horus durante los que el dios con cabeza de halcón, inspirado por su madre Isis, arponeaba al hipopótamo de Set y reducía el mal a la impotencia.
-¡Que tu magia divina nos proteja! -imploró el cómico.
La llegada de Bella le dio esperanzas. La mera presencia de la sacerdotisa disipaba su angustia.
-Según el sumo sacerdote -afirmó ella-, un solo hombre podría hablar largo y tendido con el rey y abogar en favor de Edward.
-¿Cómo se llama ese salvador? -preguntó Emmett.
-Pitágoras, un pensador griego que ha venido a Egipto en busca de la sabiduría. Ha frecuentado numerosos templos y nosotros lo acogimos, aquí mismo, confiándole tareas rituales que llevó a cabo con todo rigor. Actualmente se encuentra en Náu-cratis, en casa de la dama Rose.
-Los servidores de Rose proporcionaron al juez Carlisle falsos testimonios que me acusan de haber degollado a Demos -recordó Edward-. Sin embargo, debo ver a Pitágoras y convencerlo de mi inocencia. Salgo de inmediato hacia Náucratis.
-Te acompañaré -decidió Emmett.
-Ni hablar -decretó Bella-. Aún no estáis curado, y la policía busca a un hombre con la nariz rota.
-La Superiora tiene razón -decidió Edward-. Tranquilízate, conozco bien Náucratis y sabré pasar desapercibido.
-Este documento que os entrego os faculta para consultar a Pitágoras de parte del sumo sacerdote de Neit y para rogarle que le responda en lo referente a su visión de los planetas. Así pues, os presentaréis como un griego de Samos.
-Pitágoras, Rose... -murmuró Emmett, inquieto-. ¿Y si estuvieran conchabados? ¿Y si se tratara de una nueva emboscada? Edward sale de su refugio y cae en las fauces, abiertas de par en par, del cocodrilo. ¿Por qué propone esta estrategia el sumo sacerdote?
-Porque ha recibido una confidencia de su amigo Pefy, el ministro de Finanzas.
-Un dignatario de primer orden, mezclado tal vez en la conspiración...
-Es un riesgo que debemos correr -afirmó Edward-. No permaneceré de brazos cruzados. «Tampoco yo», pensó Emmett.
El corto viaje se había efectuado sin incidentes. Los policías presentes en el embarcadero de Sais habían detenido a un hombre que se parecía a Edawrd y, mientras lo interrogaban, el escriba había subido a bordo de la embarcación que zarpaba hacia Náucratis.
A su llegada vio un nuevo control.
Un soldado consultaba el retrato de Edward, que conversaba en griego con un vendedor de túnicas coloreadas, muy apreciadas por los mercenarios, al que compró una ancha túnica.
Las fuerzas del orden no los molestaron y ambos hombres almorzaron en un ruidoso albergue donde se hacían negocios.
Luego Edward acudió al templo de Apolo, situado entre el de los Dioscuros y el de Hera, al norte de la ciudad.
En la explanada situada frente al edificio había unos sacerdotes que discutían.
-Perdonad que os interrumpa -se excusó Edward-. Busco a un filósofo llamado Pitágoras para entregarle una carta.
-Lo vimos ayer -indicó un ritualista-. No piensa volver por aquí.
-¿Dónde podría encontrarlo?
-Vive en casa de la dama Rose, la mujer más rica de Náucratis y nuestra principal bienhechora.
El ritualista proporcionó a Edward las informaciones necesarias para llegar a la morada de Rose. El escriba había esperado encontrarse con Pitágoras lejos de la casa de la griega, pero debía rendirse a la evidencia: tendría que cruzar la puerta de la suntuosa residencia, a riesgo de ser reconocido y detenido.
Muchos mercenarios recorrían las calles y se volvían al paso de las mujeres libres, con los cabellos descubiertos. Los recién llegados de Grecia se asombraban ante tanto impudor y tanta independencia. Escandalizados, habrían preferido ver a aquellas hembras enclaustradas y dispuestas, siempre, a satisfacer sus deseos. Gracias a una presencia griega cada vez mayor, en Náucratis y en las demás ciudades del Delta esperaban devolver las costumbres a la normalidad.
Edward se presentó al portero de la dama Rose, un hombre achaparrado de frente baja y mirada dura. Si lo reconocía, el escriba huiría a todo correr.
-Vengo de Sais -declaró-. El sumo sacerdote del templo de Neit me ha ordenado que entregara una carta en mano a Pitágoras.
-Aguarda aquí.
La primera etapa estaba superada.
La segunda tal vez fuera fácil: Edward pediría a Pitágoras que dieran juntos un paseo para hablarle de modo confidencial.
La tercera, en cambio, se anunciaba ardua: convencer al filósofo de su inocencia y rogarle que interviniera ante el faraón Amasis.
El portero regresó.
-Entra. Un mayordomo te acompañará a la sala de recepción. Pitágoras se reunirá allí contigo. Edward ya no podía echarse atrás.
-Sigúeme -le ordenó el mayordomo, tan desagradable como el portero.
Tampoco él lo reconoció.
-Siéntate y espera.
Incómodo, Edward fue de un lado a otro. La lujuriante decoración pintada, que evocaba paisajes de Grecia, no conseguía distraerlo.
Transcurrieron interminables minutos, hasta que por fin la puerta de la sala de recepción se abrió. Y apareció la dama Rose.
Nunca la había visto tan hermosa. Una diadema de oro adornaba su pelo negro y brillante, llevaba un collar de cuentas de tres vueltas, brazaletes de plata, una túnica roja muy escotada, y un perfume embriagador, a base de jazmín.
-Sabía que volverías -murmuró.
-Traigo un mensaje para Pitágoras.
-Ha salido de Náucratis esta mañana.
-¿Adonde ha ido?
-Al templo de Ptah, en Menfis. Orden del rey.
-Dejadme partir. Debo hablar con él.
-Olvídalo, Edward. Ahora me perteneces. -¡Vos asesinasteis a Demos e intentasteis hacerme desaparecer!
-Puesto que el destino te salvó y te ha devuelto a mi casa, vas a casarte conmigo.
-¡Ni soñarlo!
-¿Prefieres morir, entonces?
-No os amo, Rose, y soy incapaz de mostrarme hipócrita. La tristeza llenó la mirada de la mujer de negocios.
-La belleza y el encanto de mi rival superan lo imaginable, ¿no es cierto? Ni las peores amenazas quebrarían tu fidelidad.
-En efecto.
-Por primera vez en toda mi vida, Edward, me obligas a renunciar a mi deseo. Al humillarme, deberías haber provocado mi furor. Sin embargo, siento admiración. Posees una pureza y una rectitud que creía ilusorias. Acepto respetarte y devolverte la libertad, pero escúchame bien, pues no volveremos a vernos. No estoy en absoluto mezclada en el asunto de Estado cuyo meollo pareces ser tú. Espero modificar la economía de este país introduciendo en él la esclavitud y la circulación de moneda, pero sólo en beneficio propio. La riqueza me fascina y, hasta mi último aliento, no dejaré de incrementar mi fortuna. -¿No tenéis cómplices en palacio?
-No tengo necesidad alguna de ellos. Mi reino está aquí, en Náucratis. He comprado a los altos funcionarios, los militares e, incluso, a los sacerdotes. Todos comen de mi mano para disfrutar de un pastel que no deja de crecer. Mis innovaciones conquistarán naturalmente las mentalidades, más allá de las fronteras de esta ciudad. Nosotros, los griegos, lo llamamos progreso. Vosotros, los egipcios, vueltos hacia los dioses y el pasado, sois incapaces de entenderlo.
-¿Y el casco de Amasis?
-Me diste una buena lección. Por culpa de esa historia, soñé con el poder político. ¡Menudo error! Sólo cuenta el poder de la economía. Ésta barrerá todos los regímenes y hará inclinar la cabeza a emperadores, reyes y príncipes. Los abandono a sus ilusorios juegos y me ocupo del comercio y de los negocios.
-¿Ignoráis, pues, el nombre del ladrón del casco, el futuro usurpador?
-Lo ignoro todo sobre esta conspiración y los crímenes de los que te acusan, y no quiero saber nada de ello. Sal de Náucratis, Edward, y no vuelvas a cruzarte en mi camino. De lo contrario, me sentiría agredida y no te respetaría.
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias