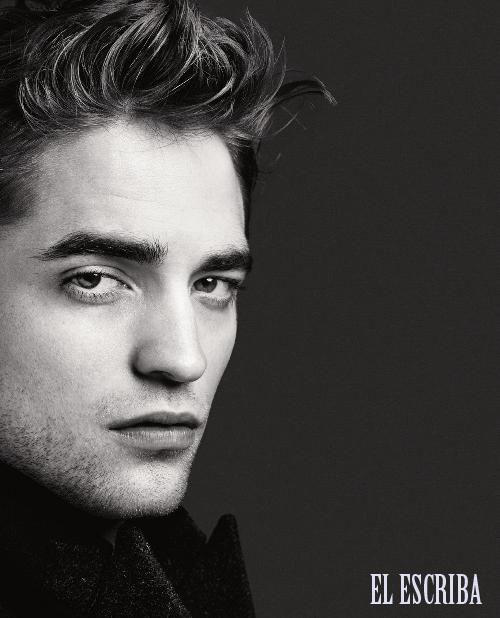CAPÍTULO 20
El antiguo rey de Libia, el rico Creso, ahora jefe de la diplomacia persa, se inclinó respetuosamente ante el faraón Amasis, vestido con una especie de cota de malla y tocado con un casco que se parecía al que le había hecho rey.
-Levántate, amigo mío, mi querido y gran amigo. ¡Qué gran satisfacción recibirte!
-Tu invitación me honra, Faraón. Y mi esposa Mitetis se siente feliz al regresar a su país.
-La reina y yo estamos encantados con tu presencia. Nos
aguardan hermosas recepciones, pero antes debemos asistir al
desfile militar que ha preparado Fanes de Halicarnaso, el gene-
ral en jefe de mis cuerpos de ejército.
-Su reputación ha cruzado las fronteras de Egipto.
-La merece, ya lo verás.
Amasis y Creso se instalaron en un quiosco de madera ligera, al abrigo del sol.
En una vasta llanura, al norte de Sais, se desplegaron los infantes con casco, provistos de escudos, lanzas y espadas. Los mercenarios griegos, disciplinados, desfilaron de un modo impecable, al son de una música incitadora, capaz de enfebrecer a los más vacilantes.
Los sucedieron los jinetes, cuerpo de élite imbuido de su superioridad y que disponía de magníficos caballos, rápidos y nerviosos.
Acostumbrado, no obstante, a las hazañas de la caballería persa, Creso no pudo disimular su admiración.
-La energía de esos animales me asombra, y el dominio de tus soldados no tiene igual.
-Fanes es un jefe exigente -precisó Amasis-. Constantemente busca la excelencia y no tolera desobediencia alguna. A su señal, el ejército entero debe ponerse en marcha. ¡Y aún no has visto lo esencial!
Un carro tirado por dos caballos blancos fue a buscar al rey y a su huésped y los llevó hasta el canal militar, donde Creso descubrió una impresionante flotilla de barcos de guerra.
Su número, su tamaño, su armamento y la cantidad de hombres de la tripulación dejaron pasmado al embajador de Persia.
-No imaginaba semejante poderío -reconoció.
-El dominio del mar garantiza la seguridad de Egipto -afirmó Amasis. Gracias a los constantes esfuerzos de Udja, responsable del desarrollo de mi marina, nuestros astilleros no dejan de producir navios sólidos y rápidos a la vez.
-¿Puedo subir a bordo de la nave almirante? -preguntó Creso.
-¡Por supuesto!
Uno junto al otro, el general Fanes de Halicarnaso y el jefe de la marina de guerra, Udja, recibieron al ilustre visitante y le proporcionaron todos los detalles del notable equipamiento del que gozaba la flota del faraón. Creso palpó los cabos y las velas, advirtió la calidad de los mástiles y comprobó la importancia de los dispositivos de combate.
-Impresionante -reconoció-. ¿Son parecidas todas las unidades?
-Estamos muy orgullosos de ellas -declaró Udja-. ¿Os gustaría participar en una maniobra? Creso asintió.
En la proa de la nave almirante, el enviado del emperador de Persia observó la técnica de los marinos de Amasis.
-El Mediterráneo te pertenece -le dijo al faraón.
-¡No es ésa mi intención! Estas fuerzas sólo tienen un papel defensivo. Egipto no agredirá a nadie, pero sabrá defenderse de cualquier depredador.
-Conociendo tu poder de disuasión, ¿quién se atrevería a atacar la tierra de los faraones?
Creso, pensativo, disfrutó del suave viento del norte y la paz del poniente. La ternura de los palmerales, el plateado canal y el cielo anaranjado lo hechizaron hasta el punto de hacerle olvidar el carácter guerrero de aquella demostración.
El banquete ofrecido por el rey y la reina de Egipto quedaría grabado en la memoria de todo el mundo. El millar de invitados apreció la variedad de los manjares, la excelencia de los vinos y la diligencia de los servidores, atentos al menor deseo de cualquiera de los presentes.
A la izquierda de la pareja real se hallaba Creso; a su derecha, Mitetis, la hija del predecesor de Amasis.
La mujer, fría y crispada, comía a pequeños bocados.
-Lo pasado pasado está -le dijo Amasis-. Admiraba a vuestro padre y no tenía en absoluto intención de derrocarlo. Sólo un concurso de circunstancias me llevó al poder. ¿Aceptáis olvidar ese doloroso pasado?
La esposa de Creso miró al faraón.
-Mucho me pedís.
-Soy consciente de ello, Mitetis, pero vuestra presencia es como un bálsamo para mi corazón. ¡Han pasado tantos años! ¿Ver de nuevo Egipto no apacigua vuestra pesadumbre?
-Mi luto toca a su fin, majestad.
-Gracias por concederme esa felicidad.
Al final del banquete, la reina de Egipto invitó a Mitetis a gozar de los cuidados de su masajista, especialista en aceites esenciales.
Amasis y Creso se instalaron en una terraza desde la que se contemplaba un jardín poblado por sicómoros, azufaifos, malvarrosas y tamariscos.
-Qué maravilloso país -dijo Creso-. Aquí reina un perfume de eternidad.
-Una eternidad muy frágil...
-¿A qué viene tanta angustia?
-¿Cambises, el nuevo emperador de Persia, no sueña en conquistas?
Creso olisqueó el tibio aire de la noche.
-Olvidemos la diplomacia y seamos sinceros, Amasis. Sí, Cambises soñaba con invadir esta tierra de inagotables riquezas. Como sagaz soberano, tú percibiste sus intenciones y construíste una máquina de guerra destinada a resistir. Sé que tu invitación pretendía informarme de ello, de modo que yo lo disuadiera de emprender una aventura condenada al fracaso.
-¿Lo he conseguido, Creso?
-¡Más de lo que esperabas! Ya he intentado dirigir a Cambises hacia una paz duradera, y él acepta escucharme. A mi regreso, le informaré de hechos concretos que acabarán de convencerlo. Por muy poderoso que sea, el ejército persa no tiene posibilidad alguna de vencerte. Antes de mi viaje lo suponía; ahora estoy seguro de ello. Faraón no se ha dormido en una falsa quietud, y yo se lo agradezco. Gracias al aumento de sus fuerzas armadas, en especial de su marina, se evitará un sangriento desastre.
-¿Crees que Cambises estudiará otras conquistas?
-La gestión del imperio ocupará todo su tiempo, y se inspirará en el ejemplo de su padre, Ciro. La época de los combates concluye, majestad, y se inicia la de una diplomacia tranquila.
-Tus palabras llenan mi corazón, Creso.
-Lo urgente es desarrollar nuestras relaciones comerciales, para enriquecer a nuestros países. De modo que me gustaría conocer a tu famoso jefe del servicio de los intérpretes y proporcionarle los nombres y los títulos de sus futuros corresponsales.
-Desgraciadamente, ha muerto -reconoció Amasis.
-¿Estaba enfermo?
-No, sufrió un desgraciado accidente. El director del palacio, Henat, lo sustituye ahora. Es un hombre experto y de confianza que se pondrá a tu servicio y te complacerá en lo que necesites.
-Perfecto, majestad. Este viaje será, sin duda, el más importante de mi carrera.
La víspera, por la noche, el faraón Amasis había purificado, maquillado y coronado a la vaca de pelaje negro en la que se encarnaba la diosa Neit. Luego, en el centro del gran patio, había disparado flechas a los cuatro puntos cardinales para impedir que las fuerzas del caos invadieran las Dos Tierras.
La primera procesión de la fiesta de Neit tuvo lugar entonces. Un ritualista precedió al rey, otro recitó los textos rituales que celebraban el fulgor de la Madre de las madres. Sacerdotes y sacerdotisas se dispusieron alrededor del lago sagrado y asistieron a la navegación de la barca divina, símbolo de la comunidad de las potencias creadoras que dan nacimiento a las múltiples formas de vida.
En el exterior del recinto sagrado daban comienzo los festejos. Decenas de familias que habían llegado en barca de las aldeas y los burgos cercanos a Sais querían celebrar la divinidad y ganarse su protección. Se tocaba la flauta y se hacían entrechocar las castañuelas para alejar a los demonios. Ofrecidos por el rey, el vino y la cerveza corrían a mares. En Sais se danzaba por todas partes y, al abrigo de la noche, se formaban parejas.
Emmett habría imitado, de buena gana, a los galantes, pero debía cumplir una misión delicada. Así pues, se deslizó a través de la muchedumbre en dirección al gran templo. Recorrió la avenida de las esfinges y contempló los dos obeliscos de Amasis. Excepcionalmente, cierto número de invitados estaban autorizados a entrar en el patio que precedía al pilono del templo mayor. Emmett se mezcló con un grupo de administradores de los graneros y se separó de él para acercarse a un sacerdote con la cabeza afeitada que vestía una túnica blanca.
-Traigo un mensaje destinado a la Superiora de las cantantes y las tejedoras de Neit. Es urgente y personal.
-Aguarda aquí un momento.
Transcurrieron los minutos, interminables. En aquel día de fiesta, ¿se tomaría Bella el tiempo de desplazarse personalmente? La joven dirigía los rituales y no podía salir del santuario. Sin duda le enviaría una sacerdotisa con la que el actor se negaría a hablar.
En el exterior del recinto, los festejos estaban en su punto
álgido. En cada terraza y ante cada puerta, tanto en Sais como
en todas las ciudades egipcias, se habían encendido lámparas.
Su luz permitiría a Isis encontrar las dispersas partes del cuerpo de Osiris, asesinado por su hermano Set. Al final de la búsqueda, la barca sagrada llevaría el cuerpo de resurrección hasta
el santuario de Neit, donde las últimas fórmulas de transmutación provocarían el despertar del dios reconstruido, vencedor
de la muerte.
Entonces apareció Bella.
¿Cómo no enamorarse de una mujer tan sublime?
-¡Emmett! ¿Está vivo Edward?
-Tranquilizaos.
-No nos quedemos aquí.
Lo llevó a una pequeña capilla, dedicada a la leona Sejmet.
-Edward está bien y se encuentra en Sais -confirmó Emmett-. Desea hablaros.
-Durante el período de las fiestas me es imposible ausentarme. ¿Estáis seguros?
-Fingimos ser comerciantes y hemos pasado sin dificultad los controles policiales.
-¿No corréis el riesgo de ser descubiertos?
-He modificado la apariencia de Edward y nos comportamos como perfectos mercaderes.
-¿Tenéis vino para vender?
-iY excelente!
-Presentaos mañana, a primera hora del día, en la puerta de los proveedores. Yo misma recibiré las mercancías.
Jacob, extrañado, se acercó a la hilera de los comerciantes que se apretujaban dirigiéndose a la puerta del templo, donde estaban controladores y escribas. Allí examinaban los géneros, rechazaban los de mala calidad y anotaban la remuneración concedida.
¿Por qué se ocupaba Bella de esas formalidades? -¿Problemas? -le preguntó.
-¡No, no, todo va bien!
-¿No deberían vuestros ayudantes descargaros de esta tarea?
-En este período de fiestas sólo confío en mi propio juicio. Jacob asintió.
-¡Yo hago lo mismo! Delegar más me aliviaría, pero reparar los errores cometidos requeriría mucho tiempo. ¿Estáis satisfecha con el desarrollo de los rituales?
-Un trabajo notable, como de costumbre. Sois digno de vuestra reputación, Jacob.
El dignatario se estremeció de satisfacción.
-Si puedo ayudaros...
-Habré terminado muy pronto. ¿Querríais comprobar el número de jarras destinadas a las purificaciones?
-Me encargaré de eso inmediatamente.
Jacob se alejó por fin.
Bella se ocupó entonces de un mercader de frutas, encantado de proporcionar su producción al templo. Luego le quedaban sólo dos mercaderes y su asno, un soberbio rucio de ejemplar tranquilidad.
De pronto, la muchacha reconoció a Edward, y su corazón palpitó más de prisa. Le habría gustado hablarle de su temor a no volver a verlo nunca más y de la profunda alegría que sentía en ese instante.
-Os ofrecemos un vino de primera calidad -dijo Emmett-. ¿Queréis olerlo y probarlo? Bella asintió.
-Tengo que haceros importantes revelaciones -murmuró Edward.
-Debéis hablar con el sumo sacerdote.
-¿Cómo hacerlo sin peligro?
-El controlador tomará nota de vuestra entrega de vino y seguiréis a los demás proveedores hasta el almacén principal. Emmett esperará allí, en compañía del asno, y yo os entregaré una túnica blanca de sacerdote puro. Luego, vos iréis a la sala de los archivos de Charlie.
Ambos hombres observaron las consignas.
Emmett, inquieto, permaneció ojo avizor. No dudaba en absoluto de la sinceridad de Bella, pero temía que la muchacha fuese objeto de vigilancia y, muy a su pesar, les hiciera caer en una trampa.
En el almacén se sirvió una colación a los proveedores aceptados por el templo. Emmett discutió con un mercader de legumbres, y Edward aprovechó la circunstancia para esfumarse.
¿Y si el sumo sacerdote se había doblegado al enemigo, si obedecía al rey y a su policía, si favorecía su carrera entregando al poder a un criminal huido?
Bella comprobó que nadie los observaba y empujó la puerta, por lo común cerrada, que daba acceso a la reserva de papiro de la sala de los archivos del sumo sacerdote Charlie. El local estaba oscuro y silencioso.
Edward entró y se detuvo. Si se trataba de una emboscada, era imposible huir. Pero Bella no podía traicionarlo.
-¿Qué debes comunicarme? -interrogó la severa voz del sumo sacerdote.
-Los dos hombres capaces de reconocer mi inocencia han muerto. El Terco ha sido víctima de un accidente, entre los mercenarios de Náucratis, y degollaron a mi colega Demos, cuyo cadáver encontré en mi habitación. Naturalmente, me acusarán de ese crimen. Gracias a mi amigo Emmett, conseguí huir.
-Malas noticias -estimó el sumo sacerdote.
-Ahora lo veo más claro. Es cierto que no he encontrado el casco del rey Amasis; sin embargo, dispongo de elementos seguros. Una mujer de negocios griega, llamada Rose, quiere trastornar la economía egipcia introduciendo la esclavitud y la circulación de monedas.
-Todo eso es contrario a la ley de Maat. El faraón se opondrá a semejantes medidas.
-¿Acaso no las alienta discretamente? -preguntó Edward-. Es un gran admirador de la cultura griega. ¿Acaso no las considera un progreso que debe imponerse a las Dos Tierras?
La pregunta turbó al sumo sacerdote.
-En ese caso, la venganza de los dioses sería terrible.
-Sin duda, el servicio de los intérpretes interceptó documentos referentes a esa conspiración -supuso Edward-. Por eso debía ser eliminado. Y el papiro cifrado contiene importantes informaciones destinadas a los conjurados.
-¡Hipótesis, Edward, son sólo hipótesis!
-¡Estos nuevos asesinatos son hechos! Y la dama Rose no oculta sus intenciones. Dicho de otro modo: tiene cómplices en el gobierno.
-No he conseguido descifrar el código -deploró Bella-. Sólo un escriba de alto rango podría hacerlo.
-Es preciso interrogar al médico en jefe Cayo -declaró Edward.
-Ha muerto -reveló el sumo sacerdote.
-¿Una muerte... natural?
-Lo ignoramos.
-¡Qué casualidad! Ahora, más que nunca, soy el culpable ideal. Nadie atestiguará mi inocencia, todas las pistas han sido cortadas.
-Escribí al patrón del servicio de los intérpretes -declaró la muchacha-, y su alma me respondió: «Los antepasados poseen el código.»
-Menuda ayuda -deploró el sumo sacerdote-. En ausencia de más precisiones, es imposible utilizar esta indicación.
-¡Tal vez las obtengamos!
-¿Serán suficientes? -se preguntó Edward.
-Rindámonos a la evidencia -dijo Charlie-. Sólo el juez Carlisle puede salvar a Edward. Debes entregarte y revelar lo que has descubierto. Edward es un hombre íntegro y ni siquiera el faraón está por encima de las leyes. Se llevará a cabo una investigación minuciosa y se descubrirá tu inocencia.
-No tengo confianza alguna en ese magistrado -protestó el joven escriba.
-Carlisle es el patrón de la justicia egipcia -recordó el sumo sacerdote-. Si traicionara la ley de Maat, nuestra civilización no tardaría en derrumbarse. Desde su punto de vista, en función de tu catastrófico expediente, pareces el peor de los criminales. Cuando te vea y te escuche, sin embargo, cambiará de opinión.
-¿No estáis enviándome a la muerte?
-Yo mismo anunciaré tu andadura al juez y le pediré garantías: nada de arresto antes de que te expliques. Si no me lo concede, esa entrevista no se celebrará. Tú sabrás convencerlo, estoy seguro.
Encerrado en la sala de los archivos del sumo sacerdote, Edward intentaba, una vez más, encontrar el código del papiro origen de su desgracia. ¿Estaban invertidos aquellos jeroglíficos?, ¿mezcladas las palabras, variaba el sentido de la lectura en función de una idea o de una agrupación de signos?
Pero todos sus intentos fracasaron. El texto se burlaba de él, era indescifrable.
Fatigado, al borde de la desesperación, el joven pensó en Bella. Volver a verla le había procurado un instante de indescriptible felicidad. Y se sentía estúpido, incapaz de revelarle el ardor de sus sentimientos. De modo que eso era el amor, la certeza de que un ser tan diferente de uno mismo, tan lejano, tan inaccesible, se convertía en la principal razón para vivir.
La puerta se abrió y Bella entró en la estancia a paso lento.
-Os traigo agua y una torta rellena de habas y queso.
Edward se levantó.
-¿Conseguirá negociar el sumo sacerdote?
-El juez lo escuchará. Y vos podréis defenderos por fin.
Vuestro amigo Emmett ha salido del templo y se encuentra con su asno en un establo cercano a la entrada de los proveedores.
-Bella...
-Debo ir de inmediato al taller de tejidos. Y la joven, inaprensible, escapó.
Edward no tenía medio alguno de retenerla. Ella era una sacerdotisa de Neit destinada a una excepcional carrera; él, un asesino huido. Sus vidas sólo podían cruzarse brevemente.
Edward degustó su sumaria comida e intentó emprenderla de nuevo con el papiro, pero el rostro de Bella le impidió concentrarse.
Renunciar a ella le provocaba un dolor insoportable. Ver la felicidad y negarla de inmediato lo estaba torturando. Ahora bien, parecía imposible pedirle algo más que una ayuda momentánea. ¡Ya corría enormes riesgos!
Al caer la noche, ella regresó.
-¿Por qué no viene el sumo sacerdote? -se preocupó él.
-La negociación debe de ser ardua.
-¿Y si el juez lo detiene?
-Carlisle no actuará así. Quiere la verdad, y sólo vos podéis procurársela.
-Perdonadme, Bella, por turbar la paz de vuestra existencia. Me siento en falta y...
-Sólo cuenta la ley de Maat -lo interrumpió ella-. No podría permanecer de brazos cruzados sabiéndoos injustamente acusado.
-Vuestra confianza me conmueve profundamente, y me gustaría tanto deciros...
La penumbra ocultaba los rasgos de la muchacha.
-Os escucho -murmuró.
Los pasos de Charlie resonaron entonces en el enlosado.
-El juez Carlisle acepta encontrarse contigo -anunció-. Me concede un favor excepcional, aunque no va a repetirlo. Tendrás que mostrarte muy convincente, Edward.
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias