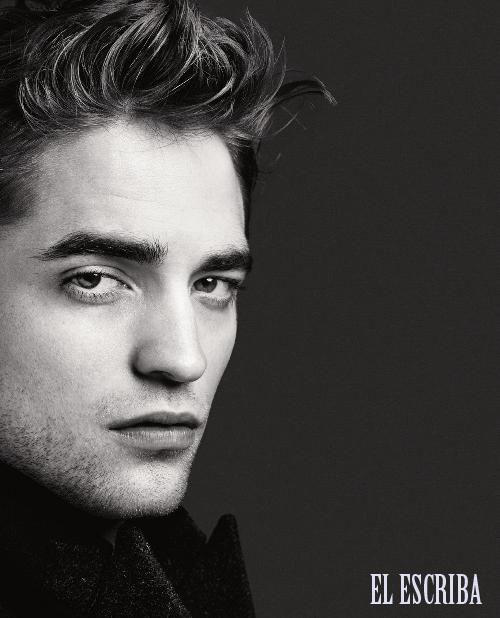CAPÍTULO 4
El asador del albergue de la Buena Suerte no estaba de brazos cruzados. Sin el menor miramiento, retorcía el cuello a patos y ocas cebadas, los desplumaba y los colocaba en el espetón, sobre un brasero atizado con un abanico por su ayudante. Luego, el asador salaba las aves y les añadía finas hierbas.
La calidad de la cocina atraía al local a numerosos clientes que degustaban, además, los buenos pedazos de buey hervidos en una enorme marmita. Puesto que los precios seguían siendo asequibles, la gente se apretujaba para conseguir una mesa baja y un rústico asiento.
El vendedor de botes de grasa, cliente habitual del establecimiento, no se cansaba de esos copiosos platos, y saboreaba cada bocado. El almuerzo era para él el mejor momento del día, puesto que olvidaba las preocupaciones, el mal humor de su esposa y los caprichos de sus hijos.
— ¿Podemos sentarnos con vos? —preguntó Emmett, acompañado por Edward.
—El lugar está libre.
—Los aromas nos abren el apetito —dijo el actor—. ¿Qué nos recomendáis: oca, pato o buey?
—La oca asada es insuperable. La próxima vez, podréis probar el pato. Y el buey os servirá para una tercera comida.
—Gracias por el consejo. A cambio, permitid que os ofrezcamos una copa de vino tinto.
—Eso no se rechaza. ¿Cuál es vuestro oficio?
—Somos mercaderes ambulantes. Vendemos tejidos, sandalias y esteras.
— ¡Dura labor!
—No es para quejarse, siempre que te guste viajar.
—Yo vendo botes de grasa de toro, cabra y oca, y dos tipos de manteca: una para consumirla rápidamente y la otra para conservar. Mis botes están numerados y fechados, y la clientela acomodada me los arranca de las manos. También soy proveedor de los mejores albergues de Menfis.
—Todo un éxito —advirtió Emmett, admirado—. ¡Debéis de trabajar muchas horas!
—Con la calidad no se juega.
—Habláis como la panadera Esme. Cuando se ha probado su pan, los demás parecen mediocres. Afortunadamente, la vida nos reserva ese tipo de placeres. Dada la creciente inseguridad, a veces uno teme recorrer los caminos, incluso los muelles de Menfis.
El vendedor de grasa dejó de masticar.
— ¿Habéis tenido algún problema?
—Yo, no; pero mi hermana menor desapareció recientemente.
Edward clavó la mirada en su interlocutor: la bonhomía desapareció de pronto de su ancho rostro.
—La policía la encontrará.
—Se niegan a encargarse del asunto. Es extraño, ¿no?
—A cada cual su oficio y sus problemas.
—A vos os gusta pasear por los muelles, al anochecer —afirmó el escriba.
—Eso es cosa mía.
— ¿No habréis visto a unos hombres que raptaban a una muchacha?
— ¡Tonterías!
—Por vuestra actitud, estoy convencido de que fuisteis testigo de la escena.
— ¡No digáis más sandeces!
—Nos hemos informado bien —aseguró Emmett—. Quiero encontrar a mi hermana menor, y vos me ayudaréis.
El artesano miró a su alrededor.
—Vayamos afuera. Aquí hay demasiados oídos curiosos.
Los llevó junto a una marmita donde se cocía la manteca, al abrigo de un techo de paja.
— ¿No seréis policías, por casualidad?
—Tranquilizaos —declaró Edward.
—He comprendido vuestro juego: si no guardo silencio, me mandaréis a la cárcel.
—Desengañaos, no pertenecemos a las fuerzas del orden, sino que sencillamente deseamos recuperar a un ser querido.
— ¡Mentiroso!
El artesano agarró entonces la marmita y arrojó su contenido al rostro del escriba.
Emmett apenas tuvo tiempo de empujar a su amigo. El líquido hirviendo lo rozó, y el vendedor de botes de grasa puso pies en polvorosa.
Creyéndose fuera de alcance, fue golpeado por Viento del Norte. Cuando se hubo recuperado y levantado de nuevo, cayó en manos de Emmett y de Edward, decididos a no soltarlo ya.
— ¿No serás, por casualidad, cómplice del rapto? —preguntó el actor, furioso.
— ¡Estáis locos!
— ¡Y tú querías escaldarnos!
— ¡No quiero ir a la cárcel!
— ¿Cuántas veces habrá que repetírtelo? ¡No somos policías! Lo viste todo, ¿no es cierto? ¡Habla, entonces!
— ¿Y si me niego?
—Te hundo el cráneo a pedradas y buscamos otro testigo. Habla y te dejaremos marchar.
El artesano, aterrorizado, tragó saliva. Con la boca seca, temblando, finalmente cedió.
—Estaba algo borracho y no estoy seguro de que...
— ¡Apresúrate, amigo! Nuestra paciencia se ha agotado.
—La cosa ocurrió a la altura del Ibis, un barco mercante. La muchacha llegaba a la pasarela cuando cuatro tiparracos se apoderaron de ella. La infeliz no tenía posibilidad alguna de escapar.
— ¿Conoces a esos tipos?
El artesano vaciló.
Edward sintió que poseía una información esencial y cogió una piedra del suelo.
— ¡No, no, aguardad! Conozco a uno de ellos.
— ¿Cómo se llama?
—Palios.
— ¿Es griego?
—Sí, un... un...
— ¿Un soldado?
El vendedor de botes de grasa asintió con la cabeza.
—Cuatro mercenarios griegos —dijo Edward—, ¿es eso?
Nueva aprobación.
— ¿Y dónde está el tal Palios? —preguntó Emmett, amenazador.
—Vive en el gran cuartel de Menfis, pero durante sus permisos acude a la casa de cerveza cercana al barrio de los alfareros.
— ¿Alguna moza fija?
—Guigua, una chiquilla muy amable.
— ¿Tú también tratas con ella?
— ¡Pocas veces, muy pocas! Estoy casado y...
—No le diremos nada a tu esposa. Y, sobre todo, olvídanos. Si tuvieras la mala iniciativa de avisar a Palios o alertar a la policía, no sobrevivirías mucho tiempo.
El faraón Amasis no dejaba de pensar en aquel momento decisivo cuando, siendo un simple general, había aceptado tocarse con el casco que, por la gracia del ejército egipcio, se había transformado en corona real.
Puesto que no deseaba reinar, sino sólo vencer cuanto antes en la guerra civil que lo enfrentaba al faraón Apries, desacreditado y detestado, había aceptado su sino y tomado en sus manos el destino de las Dos Tierras con una idea fija: no correr la misma suerte que su predecesor.
Así pues, se había rodeado de hombres seguros, fieles servidores del Estado retribuidos como merecían sus esfuerzos. Desconfiado sin embargo, Amasis no dejaba de observarlos y de evaluar sus actos. Hasta el momento, aplicaban al pie de la letra sus directrices.
¿Qué había sido del famoso casco? ¡Un usurpador debería haber intentado ya un golpe de fuerza! A menos que, como dejaba suponer la investigación, se tratase del escriba Edward, asesino y ladrón demasiado débil para tener éxito.
Al monarca le gustaba vivir en Menfis. Aunque prefiriera su capital, Sais, apreciaba el carácter cosmopolita de la gran ciudad, siempre dispuesta a transformarse en función de los acontecimientos.
Comprender la evolución y adaptarse a ella, ése parecía el genio de Amasis. Y la clave del porvenir era Grecia. El viejo Egipto carecía de espíritu de innovación y se complacía en el respeto por los antepasados. Al confiar la seguridad de su país a un ejército de mercenarios griegos bien entrenados y bien pagados, el rey disuadía a eventuales depredadores de atacar las Dos Tierras, cuya riqueza despertaba numerosas envidias. Había podido emprender una importante reforma jurídica, sin olvidar la instauración de un impuesto nominativo sobre la renta, del que no escaparía egipcio alguno. El mantenimiento de una maquinaria de guerra disuasoria costaba muy caro, y reducirla habría sido un grave error.
Amasis seguía desconfiando de Mitetis, la hija del difunto faraón Apries, que estaba casada con el rico Creso, convertido en jefe de la diplomacia persa. Amigo de Egipto, éste abogaba por la paz, ¿pero no sentía su esposa un tenaz odio contra Amasis, al que acusaba de haber asesinado a su padre? En su último encuentro oficial en Sais, Mitetis había prometido olvidar el pasado. Pero ¿se trataba de una sinceridad conmovedora o simplemente de una mentira diplomática?
A media mañana, Henat llevó al rey un montón de expedientes para que los leyera.
— ¿Algo importante?
—Sólo una carta de Creso.
— ¿Tranquilizadora?
—Nos propone que rebajemos algunas tasas aduaneras para favorecer el desarrollo de los intercambios comerciales entre Asia y Egipto. Una idea interesante que debe examinarse más de cerca. No nos despojamos de nuestras prerrogativas y no destruimos nuestro sistema de protección. Si estáis de acuerdo, podríamos concederle algunas migajas, examinar los resultados y, luego, volver a discutirlo.
—De acuerdo —respondió el rey, mientras examinaba el conjunto de los informes.
Amasis, capaz de una breve pero intensa concentración, quería ser mantenido al corriente de todo, especialmente de la menor iniciativa de sus ministros. Acostumbrado a leer de prisa y a encontrar lo esencial, el monarca sólo delegaba en apariencia, aunque a veces descuidase algunos detalles.
— ¿Qué tal va la reorganización del servicio de los intérpretes?
—Tengo dos candidatos nuevos para proponeros, majestad. Hablan varias lenguas asiáticas y han vivido en nuestros protectorados. Tras un atento examen de su expediente, no he descubierto nada inquietante.
— ¿Los has interrogado?
—Largo y tendido.
—Preséntamelos mañana y te comunicaré mi decisión. ¿Hay noticias de nuestros agentes en Persia?
—Algunas cifradas según el procedimiento habitual.
— ¿Informaciones tranquilizadoras?
—Corroboran las afirmaciones de nuestro amigo Creso. El emperador Cambises parece olvidar cualquier deseo de guerra y de conquista territorial, para consagrarse a la economía y al comercio.
— ¡Pareces escéptico!
—Es la base de mi oficio, majestad.
— ¿Qué indicios te incitan a dudar?
—Honestamente, ninguno. Pero no por ello dejo de permanecer atento. El volumen de nuestras transacciones comerciales con Persia ha aumentado, efectivamente, y nuestros intercambios diplomáticos crecen.
—Espero que se trate sólo de un comienzo.
Acompañado por unos embajadores griegos cargados de regalos, el general en jefe Fanes de Halicarnaso solicitó audiencia.
El rey los recibió en la gran sala hipóstila del palacio de Menfis y los saludó, cálidamente, uno a uno.
Las relaciones entre Egipto y sus aliados griegos nunca habían sido mejores. La reina ofreció un suntuoso banquete a los diplomáticos y, justo en plena noche, se habló de poesía y de música comparando las tradiciones culturales. Los griegos estaban borrachos, hacía ya mucho tiempo, cuando Amasis hizo servir una jarra que databa del año 1 de su reinado.
—Permitidme que sea el primero en probar este vino —sugirió Fanes de Halicarnaso en voz baja.
El soberano se extrañó.
— ¿Qué temes?
—La fiesta es un éxito, la atmósfera relajada, reina la amistad... Un guerrero debe desconfiar de estos momentos.
—¿Temes qué...?
—Prefiero comprobarlo.
—Tú no.
Amasis se volvió hacia el embajador griego de edad más avanzada.
— ¿Me complaceréis estimando la calidad de este caldo excepcional?
— ¡Es un inmenso honor para mí, majestad!
El diplomático quedó deslumbrado.
—Sé algo de vinos y... ¡Excepcional, en efecto!
Los invitados de Amasis degustaron entonces aquel néctar, y el faraón fue el último en saborearlo.
Tras aquella hermosa velada, Amasis hizo tres anuncios: en primer lugar, creaba centenares de puestos de mercenarios en las guarniciones del Delta y de Menfis; en segundo lugar, las tropas de élite griegas quedarían exentas de impuestos, y finalmente, la soldada sería aumentada una vez más.
Sus decisiones provocaron el entusiasmo general.
Y el rey mandó abrir una nueva jarra para festejar los fortalecidos vínculos entre Egipto y sus aliados.
El poderío militar así formado desalentaría a cualquier eventual agresor, comenzando por los persas.
En compañía de Viento del Norte, cargado de legumbres compradas en un mercado de la ciudad vieja, Edward descubrió la casa de cerveza frecuentada por el mercenario griego que había participado en el rapto de Bella.
En el local reinaba una gran animación. Numerosos clientes, en su mayoría griegos, cruzaban el umbral del establecimiento donde podía beberse cerveza fuerte, reír y bromear a placer, y sobre todo gozar de los encantos de libias, sirias y nubias que se adornaban, de buena gana, con tatuajes, una característica de las mujeres de mala vida.
El escriba advirtió, en muy poco tiempo, el paso de dos rondas de la policía. A la menor riña, las fuerzas del orden intervenían y detenían a los alborotadores.
Cuando ya se alejaba, unos veinte policías armados con garrotes y una compañía de arqueros invadieron el barrio.
Las amas de casa, estupefactas, dejaron de discutir en las callejas, hicieron entrar en casa a los niños y cerraron puertas y ventanas. Los vendedores ambulantes y los curiosos, por su parte, se vieron atrapados en las nasas, al igual que los clientes de los albergues, las tabernas y los lugares de placer.
Ningún barrio de Menfis escaparía a la gigantesca operación de control ordenada por el juez Carlisle.
El escriba advirtió que los arqueros estaban dispuestos a disparar, pero no hizo el menor ademán de huir. La perfecta inmovilidad de Viento del Norte, con las orejas gachas, lo incitaba a no moverse, aunque tuviera los nervios de punta.
Dentro de poco estaría en manos de sus acusadores y perdería para siempre la libertad. Bella raptada, él condenado a muerte... Su felicidad había sido sólo un brevísimo sueño.
Un oficial de mirada perversa se acercó a Edward.
— ¿Cómo te llamas?
—Bak.
— ¿Quién te emplea?
—Esme, la panadera. Voy a buscar comida para su casa y se la entrego al cocinero.
—Yo compro el pan a esa panadera, y nunca te he visto en su tienda.
—Es normal, sólo voy a su domicilio.
— ¿Dónde se encuentra?
Edward le facilitó las indicaciones necesarias.
— ¿Regresas del mercado? —preguntó el policía, suspicaz aún.
—Así es.
—Entonces, tu asno transporta comida.
—Sí.
—Abre las alforjas.
Edward lo hizo.
Al ver las legumbres, el oficial pareció decepcionado.
—Uno de mis hombres te acompañará a casa de la panadera y comprobará lo que dices.
¡Menuda catástrofe!
Edward era el criado de Emmett, no el de Esme. Ella negaría conocerlo, hablaría de su amante y la policía detendría a los dos amigos.
—Vamos —ordenó el mocetón encargado de vigilar al repartidor.
El escriba no tendría fuerzas para librarse de él. Provisto de un pesado garrote y una espada corta, el adversario lo vencería con facilidad.
Consciente de la gravedad de la situación, Viento del Norte arrastraba sus cascos. Y el trío no dejaba de cruzarse con soldados y policías, desplegados por toda la ciudad para interrogar al máximo de sospechosos.
¿Tomaría el asno una mala dirección? ¿Intentaría extraviar a su guardián? El tipo lo descubriría e intervendría con brutalidad.
Mientras el escriba buscaba desesperadamente una solución, de pronto se oyeron unos gritos.
Dos soldados llamaron al policía.
— ¡Un fugitivo! ¡Ven con nosotros, capturémoslo!
—Tengo órdenes, yo...
— ¡Han cambiado, urgencia absoluta!
El policía obedeció.
Libres de pronto, Edward y Viento del Norte tomaron la dirección de la morada de Esme. Había que avisar a Emmett en seguida y abandonar aquel refugio, pues se había convertido en una trampa.
El juez Carlisle había dado un buen golpe. Al no soportar ver la justicia burlada por un escurridizo asesino, se había empecinado en organizar una vasta operación policial, esperando un resultado espectacular.
Si el escriba Edward y sus posibles cómplices se ocultaban en Menfis, no escaparían de aquella redada o de la denuncia de los habitantes aterrados por el despliegue de fuerzas. Finalmente, las lenguas se soltarían y nadie se atrevería a albergar en su casa a un criminal buscado con tanta determinación.
Al final de aquella animada jornada, los responsables de la operación se presentaron ante el juez Carlisle; confiaron a un general de infantería el cuidado de ser su portavoz.
—Los resultados han sido positivos. Ningún fallo y numerosos arrestos: veinte ladrones, entre ellos, cinco reincidentes, algunos extranjeros en situación dudosa, asociales que intentan escapar del trabajo forzoso, padres de familia indignos que se niegan a pasar la pensión alimenticia y algunos vendedores ambulantes que no pagan impuestos. Algunos delincuentes han intentado huir en vano.
—Excelente —estimó el juez, huraño—. ¿Habéis detenido al escriba Edward?
—Por desgracia, no.
— ¿Alguna información con respecto a él?
—Ni la más mínima.
— ¿Y la sacerdotisa Bella?
—Lo mismo. Pero vuestra iniciativa ha sido un brillante éxito, juez Carlisle. La chusma de Menfis ya no se siente segura y nos sabe capaces de intervenir en cualquier instante. Gracias a vos, su moral está por los suelos, y la de las fuerzas del orden por las nubes.
—Felicitad a vuestros soldados y a los policías, general.
A continuación los oficiales se retiraron.
Una vez solo, Carlisle se preguntó cómo presentaría al canciller Aro su lamentable fracaso. Únicamente había una solución: contarle la verdad, acompañada por su dimisión. Tras semejante fallo, el viejo juez no podía conservar sus funciones.
Tantos asuntos resueltos, tantos procesos llevados a buen puerto, tantos culpables entre rejas... ¡Y aquel escriba asesino se burlaba de él poniendo un vergonzoso fin a su carrera! No, Carlisle no podía fracasar de ese modo.
En vez de humillarse, pondría de manifiesto el aspecto positivo de aquella vasta operación policial y sacaría de ella las conclusiones necesarias: o Edward había abandonado Menfis, o disponía de una enorme red de complicidades capaces de poner en peligro el Estado.
El papiro codificado descubierto en la capilla de Keops seguía siendo indescifrable. Y no había ni rastro del casco de Amasis.
La existencia de aquel texto parecía abogar en favor del escriba... ¡Pero se trataba, más bien, de un engaño!
Seguía habiendo demasiadas zonas oscuras.
Apoyándose en su experiencia y su perseverancia, el viejo juez llevaría aquel combate hasta el final. Sin duda sería el último que libraría, pero acabaría con el monstruo que amenazaba su país.
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias