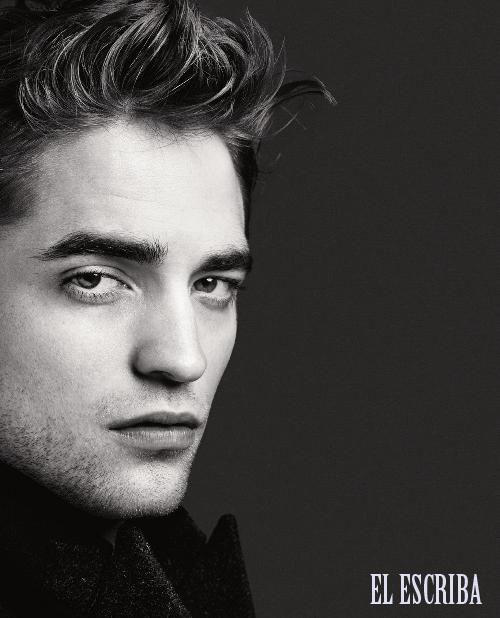CAPÍTULO 12
Cayo, al que habían llamado urgentemente, subió a rápidas zancadas la rampa que conducía al palacio real, verdadera colmena donde trabajaban carniceros, panaderos, cerveceros y otros artesanos muy bien pagados y deseosos de conservar su puesto. Dado el tamaño del edificio y el considerable número de estancias, albañiles, escultores, carpinteros y pintores trabajaban allí con frecuencia. La morada del faraón, comparada con el horizonte, no debía tener defecto alguno. Todas las mañanas se levantaba allí como el sol para propagar la vida y la luz.
La parte construida con ladrillo recordaba el carácter humano y pasajero del individuo encargado de encarnar la función real; la de piedra, su origen divino. En el corazón del palacio había una inmensa sala de recepción, así como algunas capillas con el umbral de granito que permitían al faraón permanecer en contacto con las divinidades.
Cayo apreciaba el lujo y la belleza del palacio de Amasis: riqueza de colores, variedad en los motivos florales, soberbias pinturas de pájaros que revoloteaban sobre los lotos... Su mirada no dejaba de maravillarse.
En cada entrada había miembros de la guardia personal del monarca. Iban fuertemente armados, y aplicaban al pie de la letra las consignas de seguridad. Amasis era consciente de que se había apoderado del trono a costa de un golpe de Estado y había tenido que librar una guerra civil antes de imponerse en todo Egipto.
Aunque era el médico de la familia real, Cayo se sometió de buen grado al reglamento que exigía registrar a cualquier persona que entrara en los aposentos privados del monarca. Abrió incluso su bolsa de cuero, que contenía valiosos remedios.
La reina Tanit salió a su encuentro.
-Mi marido no se siente bien -murmuró-. Estoy muy preocupada.
Tendido en el lecho con las patas en forma de pezuñas de toro, Amasis tenía los ojos entornados.
-Aquí estoy -anunció Cayo-. ¿Qué ocurre?
-Una jaqueca atroz y vértigos -indicó el rey-. Creí que perdía el conocimiento, y no puedo sostenerme en pie.
El médico en jefe puso la mano en la nuca, el pecho, las muñecas y las piernas de su ilustre paciente.
-Nada grave -concluyó-. Los canales expresan la vía del corazón y la energía circula libremente. Os prescribo una poción compuesta por un octavo de higo, un octavo de anís, un octavo de ocre machacado y un treintaidosavo de miel. La tomaréis durante cuatro días, y vuestro organismo se recuperará.
La reina, ya más tranquila, sonrió y salió de la habitación.
-Majestad -murmuró Cayo-, existe una parte del tratamiento que sólo vos podéis aplicar.
Amasis se incorporó.
-¿Hay algo más?
-El exceso de vino y de cerveza me parece perjudicial para vuestra salud. Es cierto que gozáis de una constitución fuerte, pero los excesos...
-Eso es cosa mía.
-¡Permitidme que insista!
-No te lo permito. Cumple con tu trabajo y abstente de hacer comentarios.
Luego, Cayo regresó a la suntuosa morada del centro de la ciudad, donde recibía a los pacientes ricos. Brillante diplomado de la escuela de Sais, ya no curaba a la clase media y a la gente modesta. Hoy era propietario de dos villas, una cerca de la capital y la otra en el Alto Egipto, y sólo trabajaba tres días por semana y aprovechaba plenamente su reputación de médico de la familia real. Generalista en la cima de la jerarquía médica, pues, orientaba hacia los especialistas los casos difíciles.
-Una urgencia -lo avisó su asistente.
-¿De quién se trata?
-De la Superiora de las cantantes y las tejedoras de Neit.
-Una vieja repelente, supongo...
-Al contrario, es joven y muy bonita.
-Presenta mis excusas a mi primera cita y hazla entrar en la sala de examen.
Su asistente no había mentido: Bella era de una belleza arrobadora.
-Nos conocimos en el último banquete del ministro de Finanzas, creo.
-En efecto.
-Ignoraba vuestro ascenso.
-Es muy reciente.
-Permitidme que os felicite y os desee una brillante carrera. ¿De qué padecéis?
-Yo estoy perfectamente, pero un sacerdote del templo de Sais acaba de sufrir un grave accidente.
Cayo tosió.
-Yo no me ocupo de ese tipo de urgencias.
-El sumo sacerdote Charlie os estaría infinitamente agradecido si intervinierais. Vos mismo fijaréis vuestra remuneración, y él hablará al rey de vuestra generosidad.
-Mi deber de médico me impone actuar -decidió entonces Cayo.
Ordenó a su asistente que despidiera a sus pacientes hasta el día siguiente y siguió a la muchacha, cuyo perfume, con aroma de jazmín, lo hechizaba.
-¿Qué tipo de accidente?
-Una mala caída.
-¿Coma?
-No, está consciente.
-Buena señal. ¿Lo habéis movido?
-Nos hemos limitado a aplicar un bálsamo en sus heridas.
Bella llevó al médico en jefe hasta un anexo exterior al templo, donde se alojaban los sacerdotes puros de servicio.
Pensando en el alto precio de su intervención, Cayo cruzó alegremente el umbral.
De pronto se quedó petrificado. Ante él tenía al escriba intérprete Edward.
-¿Por qué me drogasteis y quién os lo ordenó?
La brusca reacción del médico en jefe sorprendió a los jóvenes: soltó su bolsa, empujó a Bella y puso pies en polvorosa.
Edward salió corriendo tras él.
¿Existía mejor confesión que ésa? Al reconocer a su víctima y al designado asesino, Cayo demostraba que había participado en la conspiración. Naturalmente, le habían prometido que nunca volvería a ver al escriba y que no oiría hablar del asunto.
Aterrorizado, y lamentando haber comido en exceso, Cayo no mantendría por mucho tiempo su velocidad. Se internó en una calleja atestada, pero chocó de frente con el macho que dirigía un rebaño de asnos cargados de sacos de trigo y cayó al suelo.
Varios animales se encabritaron, otros cojearon, otros emitieron rebuznos de protesta. El cargamento del macho dominante se soltó y cayó sobre la espalda del médico en jefe. Furioso, el arriero dio varios bastonazos al ladrón que intentaba arrebatarle sus bienes. Y dos cuadrúpedos desbocados pisotearon al agresor con sus cascos.
-¡Basta! -aulló Edward.
Con el rostro ensangrentado y varios huesos rotos, Cayo soltaba miserables chillidos.
-Ese bandido merece su castigo -estimó el arriero. -Debo interrogarlo.
-¿Eres de la policía?
-¿Acaso no lo veis?
El campesino apartó a sus asnos, calmados por fin, y recuperó su pesado saco de trigo. Edward se dirigió al herido.
-¡Habla, Cayo! ¿Quién te contrató? ¿Por qué asesinaron a los intérpretes?
Armados de garrotes y espadas cortas, acudieron entonces los verdaderos policías.
-¡Habla! -imploró el escriba.
Pero el médico se desmayó, y Edward se largó de inmediato.
EL estado del médico en jefe Cayo era crítico, su muerte, inminente. Con el cráneo hundido, ya no podía hablar, y apenas respiraba. Tres eminentes facultativos de la escuela de Sais dieron el mismo diagnóstico: «Una enfermedad que no podemos curar.»
Una poderosa droga atenuaba los sufrimientos del moribundo.
Apenas consciente, Cayo divisó sin embargo una silueta que acababa de entrar en la estancia: la del jefe supremo que había puesto en marcha la conspiración.
No obstante, aquella visita nada debía a la compasión. El jefe quería obtener ciertas informaciones del imbécil de Cayo, tan fácil de manipular. En el fondo, aquel accidente le convenía. Los conjurados habían decidido librarse del molesto médico en jefe, y unos asnos se habían encargado de ello.
-¿Realmente eres incapaz de hablar?
El agonizante levantó penosamente la mano derecha.
-Según el informe de la policía, un arriero te consideró un ladrón y sus animales te pisotearon. ¿Se trató, en efecto, de un accidente?
A costa de un doloroso esfuerzo, Cayo negó con la cabeza.
-¿Quién te ha hecho esto, entonces?
La mano se levantó de nuevo.
El jefe ayudó a su cómplice a coger un pincel y puso ante sus dedos un pedazo de papel. Cayo trazó tres signos apenas legibles: E... D... W.
-¡Edward! De modo que sigue oculto en Sais. ¿Sabes algo más?
Los dedos del médico en jefe, rígidos y torpes, tomaron el pincel y trazaron algunos signos casi indescifrables.
El jefe consiguió leer la palabra «templo»; tal vez le siguiera algún nombre.
-¡Esfuérzate! ¿Quién protege al escriba?
Pero el pincel cayó sobre el papiro.
Cayo acababa de morir.
El jefe no ocultó la verdad a los conjurados.
-Ese maldito Edward no sólo está vivo, no sólo escapa de la policía, sino que además ha seguido la pista adecuada y ha llegado hasta Cayo. Por fortuna, debe detenerse ahí: es imposible seguir adelante.
-Sin duda el escriba tiene el papiro cifrado.
-¡Ese documento nunca debía haber llegado al patrón del servicio de los intérpretes! Ese estúpido error administrativo nos ha obligado a actuar de un modo radical. Sin embargo, tal como está la situación, hay que seguir con nuestro plan.
Los conjurados estuvieron de acuerdo.
-No temáis, nuestro código es inviolable. Hay un hecho molesto, y es que Edward dispone de ciertas protecciones.
-¿Identificadas?
-Antes de morir, Cayo me ha procurado una pista: iremos tras ella. Una vez detenido el escriba y recuperado el documento, seguiremos adelante con paso firme.
El faraón Amasis se subía por las paredes.
-¡No puedo prescindir de Cayo!
-Lamentablemente, majestad -dijo el canciller Aro-, mi eminente colega acaba de fallecer. Gozará de una momificación de primera clase y será inhumado en una soberbia tumba.
-¿Cuál ha sido la causa de su muerte?
-Un estúpido accidente. El destino se muestra cruel a veces.
-He tomado una decisión: tú lo sustituirás.
-Majestad, hace mucho tiempo que no ejerzo, y mis funciones...
-Todos coinciden en decir que eras el mejor médico en jefe de la escuela de Sais. Seré tu único paciente y acudirás en caso de necesidad.
Aro hizo una reverencia.
Conocía la afición del rey a los vinos fuertes e intentaría mantener su organismo en buen estado, a pesar de sus excesos.
-Majestad -dijo Henat, visiblemente turbado-, mis servicios han recibido una carta anónima que acusa al templo de Sais de ocultar al escriba Edward, el asesino fugado.
-¡Imposible! -estimó Aro.
-Supongamos que ese monstruo haya abusado de la buena fe de un sacerdote -objetó el jefe de los servicios secretos-. Un individuo tan peligroso es capaz de todo. Si se sabe perdido, no vacilará en utilizar la violencia.
-Daré al juez Carlisle la orden de entrar en el templo y proceder a su registro. Si el asesino se encuentra allí, será detenido.
-¿Una acción brutal no descontentará al sumo sacerdote?
-¡Él no dirige el país ni la investigación! ¿Debo recordarte que he suprimido los tribunales de los templos y que ahora están sometidos a la jurisdicción real? Ningún santuario puede servir de refugio a un delincuente. ¿Acaso mi administración no restauró sus finanzas concediéndoles privilegios fiscales y tierras rentables? A pesar de su autoridad y de su reputación, el sumo sacerdote debe obedecerme y dejar pasar a mis jueces y a mis policías.
-Recomiendo discreción -declaró el canciller-. Una intervención demasiado visible inquietaría a la población.
-Permitidme que apruebe a Aro -insistió el jefe de los servicios secretos-. ¡Y pensemos en eventuales rehenes! Suprimiéndolos, Edward propagaría el terror, y la paz de nuestra capital se vería gravemente turbada.
-Desconfiemos de esa carta anónima -subrayó el canciller mirando al jefe de los servicios secretos como si él fuera su autor-. Tal vez se trate de una calumnia.
-¿Contra quién? -se extrañó Henat.
-La envergadura espiritual del sumo sacerdote le vale algunos enemigos, y los ambiciosos desean su puesto.
-Olvidémoslo -decidió Amasis-, y preocupémonos de saber si el asesino se oculta en el templo. Aro, haz venir de inmediato al juez Carlisle. Yo mismo le daré las instrucciones necesarias.
Cayo perdió el conocimiento antes de responder a mis preguntas -explicó Edward a Bella y al sumo sacerdote-. Dada la gravedad de sus heridas, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. ¡Y su actitud prueba su culpabilidad! Al verme, comprendió que yo había descubierto la verdad.
-Es evidente que el médico en jefe sólo fue un ejecutor -dijo Charlie-. ¿Acaso no conviene a su comanditario su probable desaparición? Si muere, callará para siempre, y nuestra única pista terminará en un callejón sin salida.
-¡De ningún modo! -protestó Bella-. Jacob, el organizador de las fiestas de Sais, participaba en el banquete organizado por el ministro de Finanzas. Además, tampoco debemos borrar de la lista de sospechosos al jefe de los servicios secretos y al poderoso gobernador de Sais.
-Y yo añado al propio rey -declaró Edward con gravedad. -Pensemos con lógica -recomendó Charlie-. ¿Por qué iba Amasis a destruir una de las principales fuerzas de su diplomacia, su servicio de intérpretes?
-¡Me enfurece no poder descifrar el documento codificado! Sin duda nos daría todas las respuestas.
Bella consultó con la mirada al sumo sacerdote. Charlie percibió de inmediato sus intenciones.
-Tal vez en la Casa de Vida haya algún elemento decisivo. Entrega el papiro a Bella, ella intentará encontrar la clave de lectura.
¿Y si se trataba de una sutil trampa?, pensó Edward. La sacerdotisa también se hallaba en el banquete. ¿Consistiría su estrategia en conducirlo hasta ese gesto concreto? Privado del valioso documento, el escriba no dispondría ya de medio alguno para defenderse, y sus perseguidores no necesitarían atraparlo vivo.
Bella era discípula del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote obedecía al faraón. Creyéndose protegido por aliados sinceros, ¿no estaría cayendo Edward en manos de los conspiradores?
Miró con intensidad a la muchacha y vio tanta luz en sus ojos que se reprochó sus sospechas.
-Ojalá tengáis éxito, Bella.
En ese instante llamaron a la puerta de la sala de audiencias del sumo sacerdote.
Edward se ocultó, Charlie entreabrió la puerta y discutió largo rato con su asistente, encargado de recibir a los visitantes.
-El juez Carlisle exige registrar el templo y todos sus anexos -anunció a los jóvenes-. Edward no puede regresar a su alojamiento.
-Partamos de inmediato -recomendó Bella-. Intentad retrasar al juez mientras salimos del recinto.
-¿Adonde iréis? -se inquietó Charlie.
-No detendrán a Edward, tranquilizaos.
-La puerta de la sala de los archivos está abierta. Luego seguid por el muro hasta el primer puesto de guardia; en principio, no debería interpelar a la Superiora de las cantantes y las tejedoras, acompañada por un sacerdote puro.
Una vez más, la angustia se apoderó de Edward.
No dudaba de la sinceridad de Bella, pero ¿no estaría el sumo sacerdote entregándolo así a la policía?
-Vamos -exigió Bella.
Charlie fue al encuentro del juez Carlisle, acompañado por dos soldados de impresionante aspecto.
-¿Qué ocurre? -preguntó el sumo sacerdote. -Vayamos al grano: al parecer, Edward, el asesino de los intérpretes, se oculta aquí.
-¿En qué se basa esa inverosímil hipótesis? -En una denuncia anónima. -¿Y vos, un juez experto, le dais crédito? -Debo verificarlo todo.
-¡Me opongo a un registro completo del templo de Neit!
-Orden del faraón. No me obliguéis a utilizar la fuerza y a desplegar el centenar de hombres que me acompañan. Desde ahora mismo, los accesos al dominio de Neit están vigilados.
-¡Violáis un espacio sagrado!
-Los templos ya no tienen jurisdicción propia -le recordó Carlisle-, y perseguimos a una fiera capaz de matar de nuevo. No me neguéis vuestra ayuda, sumo sacerdote. Al contrario, guiadme y turbemos lo menos posible la tranquilidad de estos lugares.
-De acuerdo, pero con una condición: no entraréis en el Santo de los santos, reservado a Faraón y a su representante, el sumo sacerdote, ni en la Casa de Vida, donde se conservan los archivos sagrados que utilizan los iniciados en los misterios de Isis y Osiris.
-¡Jurad en nombre del rey que el asesino no se oculta ahí!
-¿Cómo osáis decir semejante monstruosidad? Soy garante del secreto de esos lugares puros, y de buena gana presto el juramento exigido. ¡Que los dioses me fulminen si mi lengua miente!
La fría cólera del sumo sacerdote impresionó al juez.
-Mi tarea es delicada, comprendedlo.
-Acompañadme -le ordenó Charlie—. Examinaremos juntos cada parcela del dominio de la diosa. E interrogad a quien os parezca.
En el fondo, Carlisle no creía en la denuncia anónima. Por lo general rompía esa clase de papeles y no los tenía en cuenta durante los procesos. Sin embargo, esa vez, el rey había insistido mucho en que lo verificase. El juez podría haberse negado, pero el caso era tan grave que prefería no desdeñar pista alguna.
Así pues, acompañado por el sumo sacerdote y una escuadra de expertos policías, exploró los locales sagrados y profanos, desde la sala del sílex, donde se almacenaban antiquísimos objetos rituales de piedra, hasta las habitaciones de los sacerdotes puros. No olvidó las cuatro capillas dispuestas en los cuatro puntos cardinales, ni tampoco el castillo de los tejidos de lino, ni los numerosos talleres, y visitó incluso las capillas que dominaban las tumbas de los reyes inhumados en las proximidades del santuario de Neit.
Cuando quiso penetrar en el templo de la Abeja, Charlie se interpuso.
-Sólo vos, como servidor de Maat. No los profanos. Puesto que nada tenía que temer del sumo sacerdote, el juez aceptó.
El templo de la Abeja acogía el culto de Osiris, asociado al de los antepasados. Allí se celebraban ritos que vinculaban a la diosa Neit con el dios de la resurrección y de los «Justos de voz». Allí se encontraba el misterioso cofre que contenía el cuerpo de luz de Osiris.
El juez Carlisle, impresionado por la majestuosidad del edificio, cuya fachada se parecía a la de la Casa del Norte y la Casa del Sur de Saqqara, que databan del reinado de Zoser, olvidó por unos instantes su investigación.
Al salir del templo, un oficial lo devolvió bruscamente a la realidad.
|
 Capitulo 1: PRÓLOGO
Capitulo 1: PRÓLOGO
 Capitulo 2: CAPÍTULO 1
Capitulo 2: CAPÍTULO 1
 Capitulo 3: CAPÍTULO 2
Capitulo 3: CAPÍTULO 2
 Capitulo 4: CAPÍTULO 3
Capitulo 4: CAPÍTULO 3
 Capitulo 5: CAPÍTULO 4
Capitulo 5: CAPÍTULO 4
 Capitulo 6: CAPÍTULO 5
Capitulo 6: CAPÍTULO 5
 Capitulo 7: CAPÍTULO 6
Capitulo 7: CAPÍTULO 6
 Capitulo 8: CAPÍTULO 7
Capitulo 8: CAPÍTULO 7
 Capitulo 9: CAPÍTULO 8
Capitulo 9: CAPÍTULO 8
 Capitulo 10: CAPÍTULO 9
Capitulo 10: CAPÍTULO 9
 Capitulo 11: CAPÍTULO 10
Capitulo 11: CAPÍTULO 10
 Capitulo 12: CAPÍTULO 11
Capitulo 12: CAPÍTULO 11
 Capitulo 13: CAPÍTULO 12
Capitulo 13: CAPÍTULO 12
 Capitulo 14: CAPÍTULO 13
Capitulo 14: CAPÍTULO 13
 Capitulo 15: CAPÍTULO 14
Capitulo 15: CAPÍTULO 14
 Capitulo 16: CAPÍTULO 15
Capitulo 16: CAPÍTULO 15
 Capitulo 17: CAPÍTULO 16
Capitulo 17: CAPÍTULO 16
 Capitulo 18: CAPÍTULO 17
Capitulo 18: CAPÍTULO 17
 Capitulo 19: CAPÍTULO 18
Capitulo 19: CAPÍTULO 18
 Capitulo 20: CAPÍTULO 19
Capitulo 20: CAPÍTULO 19
 Capitulo 21: CAPÍTULO 20
Capitulo 21: CAPÍTULO 20
 Capitulo 22: CAPÍTULO 21
Capitulo 22: CAPÍTULO 21
 Capitulo 23: CAPÍTULO 22
Capitulo 23: CAPÍTULO 22
 Capitulo 24: CAPÍTULO 23
Capitulo 24: CAPÍTULO 23
 Capitulo 25: CAPÍTULO 24
Capitulo 25: CAPÍTULO 24
 Capitulo 26: CAPÍTULO 25
Capitulo 26: CAPÍTULO 25
 Capitulo 27: CAPÍTULO 26
Capitulo 27: CAPÍTULO 26
 Capitulo 28: CAPÍTULO 27
Capitulo 28: CAPÍTULO 27
 Capitulo 29: CAPÍTULO 28
Capitulo 29: CAPÍTULO 28
 Capitulo 30: CAPÍTULO 29
Capitulo 30: CAPÍTULO 29
 Capitulo 31: CAPÍTULO 30
Capitulo 31: CAPÍTULO 30
 Capitulo 32: CAPÍTULO 31
Capitulo 32: CAPÍTULO 31
 Capitulo 33: CAPÍTULO 32
Capitulo 33: CAPÍTULO 32
 Capitulo 34: CAPÍTULO 1
Capitulo 34: CAPÍTULO 1
 Capitulo 35: CAPÍTULO 2
Capitulo 35: CAPÍTULO 2
 Capitulo 36: CAPÍTULO 3
Capitulo 36: CAPÍTULO 3
 Capitulo 37: CAPÍTULO 4
Capitulo 37: CAPÍTULO 4
 Capitulo 38: CAPÍTULO 5
Capitulo 38: CAPÍTULO 5
 Capitulo 39: CAPÍTULO 6
Capitulo 39: CAPÍTULO 6
 Capitulo 40: CAPÍTULO 7
Capitulo 40: CAPÍTULO 7
 Capitulo 41: CAPÍTULO 8
Capitulo 41: CAPÍTULO 8
 Capitulo 42: CAPÍTULO 9
Capitulo 42: CAPÍTULO 9
 Capitulo 43: CAPÍTULO 10
Capitulo 43: CAPÍTULO 10
 Capitulo 44: CAPÍTULO 11
Capitulo 44: CAPÍTULO 11
 Capitulo 45: CAPÍTULO 12
Capitulo 45: CAPÍTULO 12
 Capitulo 46: CAPÍTULO 13
Capitulo 46: CAPÍTULO 13
 Capitulo 47: CAPÍTULO 14
Capitulo 47: CAPÍTULO 14
 Capitulo 48: CAPÍTULO 15
Capitulo 48: CAPÍTULO 15
 Capitulo 49: CAPÍTULO 16
Capitulo 49: CAPÍTULO 16
 Capitulo 50: CAPÍTULO 17
Capitulo 50: CAPÍTULO 17
 Capitulo 51: CAPÍTULO 18
Capitulo 51: CAPÍTULO 18
 Capitulo 52: CAPÍTULO 19
Capitulo 52: CAPÍTULO 19
 Capitulo 53: CAPÍTULO 20
Capitulo 53: CAPÍTULO 20
 Capitulo 54: CAPÍTULO 21
Capitulo 54: CAPÍTULO 21
 Capitulo 55: CAPÍTULO 22
Capitulo 55: CAPÍTULO 22
 Capitulo 56: CAPÍTULO 23
Capitulo 56: CAPÍTULO 23
 Capitulo 57: CAPÍTULO 24
Capitulo 57: CAPÍTULO 24
 Capitulo 58: CAPÍTULO 25
Capitulo 58: CAPÍTULO 25
 Capitulo 59: CAPÍTULO 26
Capitulo 59: CAPÍTULO 26
 Capitulo 60: Gracias
Capitulo 60: Gracias